Testigo privilegiado del drama de esa Europa Central que, tras ser el epicentro de tantas cosas en el período de entreguerras —el psicoanálisis, el estructuralismo, la dodecafonía—, cayó en manos del Imperio soviético, Milan Kundera es el gran escritor disidente de la tradición comunista. Aunque a él mismo no le gustara la palabra, lo describe precisamente : «disidente» proviene del verbo «disidir», no de «disentir» como se suele creer, y Kundera, afiliado al Partido tras el fin de la guerra, expulsado en 1955, readmitido unos años más tarde y separado finalmente tras ver su primera, extraordinaria novela publicada y premiada durante la Primavera de Praga, comprendió desde dentro la poderosa seducción de ese movimiento que pretendía realizar, de una buena vez, la poesía en la historia.
Esa fuerza radicaba en una idea, la de una guerra justa —la única guerra justa, la Revolución— que a todo otorgaba sentido, y todo lo justificaba, incluso si ese todo era el gulag. «No era solo la época del horror, ¡también era la época del lirismo! El poeta reinaba junto al verdugo. El muro detrás del cual los hombres y las mujeres estaban presos, estaba tapizado de versos y, frente a ese muro, se bailaba»: subrayé esta frase en la primera novela de Kundera que leí, a fines de los noventa, y ahí sigo viendo la clave de esa sofisticada crítica del comunismo que hallamos, además de en La vida está en otra parte (1969), en La broma (1967), La despedida (1972), El libro de la risa y el olvido (1979) y La insoportable levedad del ser (1984), así como en ese magnífico volumen de cuentos que es el Libro de los amores ridículos (1968).
Toda la envoltura, retórica pero una vez auténtica, del hecho concentracionario, la noción de la perfectibilidad humana y de la felicidad colectiva, de una historia en marcha indetenible hacia un futuro radiante, es expuesta con suprema claridad y rigor en las novelas de Kundera. No la precisión del clínico que diagnostica o del cirujano que interviene, sino la del forense: retratos del «socialismo real», esas novelas son ya autopsias del proyecto comunista. El tren de la historia había llegado a un destino imprevisto: el arte moderno proscrito como decadencia burguesa, la fraternidad travestida en vigilancia de todos sobre todos, la predicción marxiana sobre el fin del estado desmentida por la omnipresencia del estado policial. La historia bromeaba…
Pero, con todo y ser una gigantesca perversión de la idea del bien, el comunismo no era, para el escritor checo, el mal absoluto. «Mi enemigo no es el comunismo, es el kitsch», dice Sabina en La insoportable levedad del ser (su novela más conocida y la única llevada al cine) cuando, ya exiliada en Francia, la presentan como una abnegada luchadora por los derechos de los artistas y los ciudadanos checos. Ese momento es fundamental: el kitsch, del que había huido, existe tanto fuera como dentro: el mundo ha sido tomado por el kitsch. Lejos de todo fácil anticomunismo, el mal trasciende al totalitarismo; es justo la crítica del kitsch lo que da unidad temática a la obra de Kundera, cuyas últimas novelas, escritas en francés y ciertamente inferiores a aquellas primeras, se ubican en el llamado capitalismo tardío, ese mundo de la publicidad, la celebridad y la masificación de las nuevas tecnologías.
Desde los mitos aurorales de la época de la Revolución a los crepusculares de la sociedad del espectáculo, Kundera ofrece en su obra una implacable crítica del sentimentalismo del siglo XX. Si Musil radiografió el «hombre sin atributos» del fin del Imperio austrohúngaro, el escritor checo hizo lo propio con el homo sentimentalis del novecientos, ese tipo humano producido por una sobrevaloración del sentimentalismo que conduce irremediablemente a su afectación.
El siglo pasado es, ante todo, el siglo del kitsch, y al poner esta palabra alemana en el centro de su obra Kundera se apoya en Hermann Broch, cuya filosofía del arte constituye una a ratos abstrusa meditación en torno al kitsch, desarrollada fundamentalmente en un ensayo publicado en 1933 en la Neue Rundschau. Su título, «El mal en el sistema de valores del arte», evidencia ya que para el autor de Los sonámbulos el kitsch solo se hace completamente inteligible en el marco de ese sistema de valores en el que constituye una negatividad absoluta. El valor, dice Broch, no puede darse en el terreno de la conciencia pura, donde prima la verdad, sino en lo empírico; es allí donde se constituye como «aquello que apunta a la superación de la muerte» (Poesía e investigación, Barral Editores, Barcelona, 1974).
He ahí la meta del conocimiento: iluminar la oscuridad. El arte auténtico, valioso, es por tanto esencialmente investigación. El kitsch, por el contrario, es «imitativo», «cerrado», puesto que considera a la idea platónica —la belleza—, que debe permanecer siempre exterior al sistema, como algo que puede realizarse en cada obra concreta. Mientras que para el artista auténtico la belleza no debe ser nunca el objetivo, sino solo un producto secundario de su trabajo, el kitsch entroniza a la belleza como objetivo inmediato.
Es, por tanto, para Broch el resultado de una inversión de la jerarquía. «Detalle característico y esencial del kitsch es confundir la categoría ética con la estética; el kitsch persigue un trabajo “bello”, no “bueno“, y, por consiguiente, fija su interés en el efecto estético». Es justo esa prioridad atribuida a lo ético sobre lo estético lo que lo lleva a considerar el romanticismo, con su «religión de la belleza», como el caldo de cultivo de un kitsch que es, en última instancia, «el mal en el sistema de valores del arte».
El kitsch es el mal porque, con su falsa conversión de lo infinito en finito, con su presentación del mundo «tal como debería ser» y no «tal como es», constituye lo contrario del valor y del verdadero arte. El kitsch es, para Broch, un sistema que mantiene para con el arte auténtico una relación análoga a la del Anticristo con Cristo. Se le parece, siendo su opuesto. Lo imita, siendo su otro radical. Si el arte auténtico es descubrimiento de nuevas parcelas de la realidad, el kitsch es estereotipo y repetición. Si aquel es un «sistema abierto» que mantiene su objetivo —la belleza— fuera del sistema, este es un «sistema cerrado», que ha colocado el objeto como algo inmanente y realizable en cada obra.
Pero el kitsch, aunque se manifiesta en la popularidad de productos como la ópera y el folletín, no es solo un tipo de arte. Broch insiste en que el juicio contra el kitsch parte de la primacía del valor ético y no de consideraciones relativas al «gusto». El kitsch es necesariamente malo no solo para el arte sino para todo sistema de valores. El delito del delincuente que existe dentro de todo esteta es el no reparar en medios para conseguir su fin: «quien trabaja con la mirada fija en el efecto estético, el que no busca sino la satisfacción del sentimiento que el momento le hace sentir como “bello”, el esteta radical en suma se sentirá totalmente libre a la hora de elegir los medios con que alcanzar su objetivo, esto es, la belleza, y los empleará sin reparo alguno: este es el monstruoso kitsch que Nerón montó en sus jardines con el artificio pirotécnico de los cuerpos de cristianos ardiendo, mientras él tocaba el laúd».
En el capital ensayo de 1933, Broch considera la ruina de todos los valores manifiesta en la Gran Guerra como el límite de una época «positivista» y dominada por el kitsch surgida en el seno del siglo romántico, y más allá como el punto más bajo de la descomposición, a partir del Renacimiento, del sistema platónico-cristiano de la Edad Media. En medio de las ruinas del mundo «devenido positivista», él saluda la llegada de un mundo nuevamente platónico, cuyos signos ve en la existencia de un estilo arquitectónico de época —el estilo funcional— y, en general, el arte moderno que contrapone al arte del pasado — «siglo sin estilo». No cuesta entonces trabajo comprender que quien creía que «toda época de ruina de valores fue, al mismo tiempo una época de kitsch» encontrase en el nacionalsocialismo la máxima expresión de la ruina, algo así como la encarnación luminosa del mal de los tiempos. En una conferencia pronunciada en 1950 en la Universidad de Yale, titulada justamente «Algunas consideraciones acerca del problema del kitsch», junto a Nerón aparece Hitler como ejemplo del «mal ético» del kitsch.
Ahora Broch insiste en la idea de que el kitsch «pretende establecer un contrato decididamente falso entre cielo y tierra», «elevar el miserable acontecer de la vida cotidiana a esferas absolutas y seudoabsolutas», encontrando en esta tendencia a la sublimación el germen de la neurosis que se expresa ejemplarmente en el sentimentalismo romántico. «No es pura casualidad que Hitler (al igual que su predecesor Guillermo II) fuera un seguidor incondicional del kitsch. Vivió el kitsch sangriento y amó el kitsch de sacarina». Aquí Broch se refiere, desde luego, a la adopción oficial del estilo neoclásico y la condena del arte moderno —que él opone sistemáticamente al romanticismo y al kitsch— como «degeneración burguesa». También a lo que Benjamin llamó «estetización de la política»: la pompa de los desfiles y los mítines, esa confusión de lo estético y el mundo de la vida que atemorizaba a Adorno, y que podría entenderse, según la teoría del ensayo del 33, como «dogmatismo», es decir, intrusión de un campo de valor en otro.
La hipóstasis antiliberal del estado y la nación como espacios sagrados donde el individuo podría realizar «una vida puramente espiritual», así como la obsesión de Hitler por la pureza racial, revelan la disposición neurótica del fascismo y del nacionalsocialismo. Se trata del «contrato decididamente falso entre cielo y tierra» que Broch descubre en el romanticismo; un contrato que se expresa en la Italia de Mussolini y en la Alemania nazi en el desborde lírico de la revolución que vendría a superar la mediocridad de la democracia liberal y de la civilización burguesa.
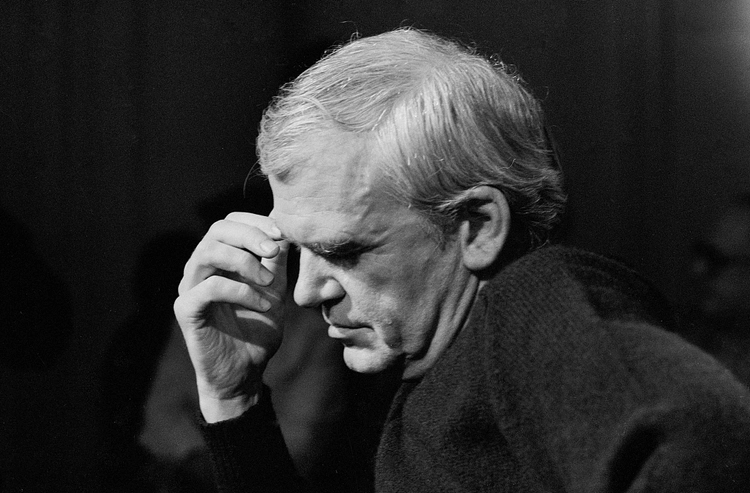
¿No es, acaso, la complicidad entre el «kitsch sangriento» y el «kitsch de sacarina» de que habla Broch a propósito de Hitler lo que Paul Celan consigue captar magistralmente en su famoso poema «Fuga de la muerte»? Melómano como el perverso emperador romano y como el mismo Führer, el hombre de ojos azules «hace cavar con las palas una fosa en la tierra», mientras manda a los judíos a «tocar para el baile». Así sublima la muerte, mientras estetiza la cremación como «un ascender como humo en el aire». Y del lado de los judíos, la prisión. El campo de concentración, quintaesencia del mundo totalitario, es pura «apretura», negación de la privacidad. Baile y campo de concentración: he aquí los dos aspectos que definen, según Kundera, al totalitarismo, que —cito ahora de uno de los ensayos de Les testament trahis— «no es el gulag, es el gulag con los muros exteriores tapizados de versos y delante de los cuales se baila».
En La insoportable levedad del ser Kundera define el kitsch a partir de la escena originaria de la cultura judeocristiana. «La mierda es un problema teológico más complejo que el Mal. Dios les dio a los hombres la libertad y por eso podemos suponer que al fin y al cabo no es responsable de los crímenes humanos. Pero el único responsable de la mierda es el que creó al hombre». Kundera recuerda que la incompatibilidad que desde niño percibió entre la mierda y Dios fue sentida también por los Padres de la Iglesia, quienes se apresuraron a solucionar el conflicto diciendo que mientras al hombre se le permitió permanecer en el Paraíso o bien no defecaba o bien la mierda no se entendía como algo asqueroso. Si con la expulsión viene la excitación sexual, el Paraíso es el arquetipo del kitsch: «En el trasfondo de toda fe, religiosa o política, está el primer capítulo del Génesis, del que se desprende que el mundo fue creado correctamente, que el ser es bueno y que, por lo tanto, es correcto multiplicarse. A esta fe la denominamos acuerdo categórico con el ser». Y a este acuerdo Kundera lo llama «kitsch».
Aquello que en su conferencia de 1950 Broch definía como la neurosis constitutiva de todo kitsch, ejemplarmente manifiesta en el sentimentalismo romántico, el establecer «un contrato definitivamente falso entre cielo y tierra», el que «lo infinito sea erigido en finito de la mano del pathos» es, básicamente, el «acuerdo categórico» de que habla el novelista checo. Si consideramos la tierra como el cielo, ¿cómo no estar de perfecto acuerdo con lo que en ella es?
Pero Kundera, a diferencia de Broch, no pretende una teoría sistemática. No escribe un ensayo que se acerca bastante a un riguroso tratado, sino una novela, y es justo en ese contexto —no solo en el de La insoportable levedad del ser sino en el de la novela como opción literaria— donde debe ser entendida su concepción del kitsch. Al igual que el énfasis del fascismo en lo emocional hizo a Brecht enfatizar lo intelectual, la novela vacunó a Kundera de las tentaciones líricas que lo rodeaban y en las que había caído en su juventud: «ser novelista fue para mí más que practicar un ‘género literario’ entre otros; fue una actitud, una sabiduría, una posición; una posición que excluía toda identificación con una política, con una religión, con una moral, con una colectividad; una no-identificación consciente, obstinada, rabiosa, concebida no como evasión o pasividad sino como resistencia, desafío, revuelta».
Esta enfática reivindicación de la novela es, necesariamente, un cuestionamiento radical de la poesía lírica. En La vida está en otra parte la historia conmovedora y tragicómica de Jaromil, joven poeta convertido en fanático servidor del régimen estalinista, constituye una implacable desmitificación de la juventud, la revolución y la poesía, los tres ídolos que en la época dorada del comunismo, esas dos primeras décadas del siglo que fueron también el caldo de cultivo de las vanguardias artísticas, se apoderaron del Zeigeist.
La revolución aparece como una «trampa incomparable tendida a la juventud y a la poesía»; no ya al insignificante Jaromil sino a sus ilustres antecesores, al pathos lírico que proviene del siglo XIX. A propósito de las muertes de Jaromil y de Lermontov, observa Kundera que la distancia que va entre la ridiculez y lo grandioso a menudo solo está cubierta por accesorios. Ese paso del sentimiento auténtico «inseparable de la imitación— a su exhibición, el aspecto teatral del kitsch, aparece en esta novela con más gravedad que en ninguna otra. Como observó François Ricard, acaso el mejor crítico de la obra de Kundera, los antecedentes de La vida está en otra parte no son otros que Madame Bovary y Don Quijote.
A esa trampa tendida a los jóvenes poetas su juventud los hace vulnerables. Según Ricard, la novela iba a llamarse inicialmente «la edad lírica», lo cual evidencia la preminencia de este tema en la obra. No se trata de una crítica de juventud, que sería tan absurda como una crítica de la infancia o una crítica de vejez, sino del mito de la juventud, ese fenómeno que, aunque con antecedentes en los dos siglos anteriores, distingue al siglo XX. Solo en el novecientos la «edad lírica» fue convertida en supremo valor. Un observador tan lúcido como Stefan Zweig señala en su autobiografía que en la época anterior a la Primera Guerra Mundial «ocurrió lo que ahora es casi increíble, o sea que la juventud constituía una traba para cualquier carrera, y la ancianidad una ventaja».
En aquella «dorada edad de la seguridad», «las canas eran un signo más de dignidad, y un hombre ‘circunspecto’ evitaba conscientemente los ademanes y la petulancia de la juventud como algo inconveniente». Para Zweig, quien escribía desde el exilio brasileño al que lo había arrojado la ocupación nazi de Francia, uno de los signos de la ruptura comenzada en 1914 es justamente la inversión de la valoración de la juventud «a los ojos de la época»: si antes, en «el mundo de ayer» era sospechosa, luego de la Gran Guerra comenzaría a ser considerada particularmente valiosa.
Por supuesto, en cuanto idea la exaltación de la juventud existía desde mucho antes; es un hecho que adquiere fuerza decisiva hacia finales del siglo XVIII, con la Revolución Francesa. «La juventud –escribió Desmoulins– se enciende, los ancianos, por primera vez, no añoran el pasado, sino que se avergüenzan de él». El empeño jacobino de recomenzar la historia desemboca, en Saint Just y otros delegados a la Convención, en la utopía del «hombre nuevo». Con el romanticismo surge el heroísmo juvenil, cantado en la Oda a la juventud de Mickiewicz, que da vida a una gran variedad de héroes novelescos, ficticios como Julien Sorel o reales como Lord Byron.
No resulta casual que sea justamente en Michelet, el historiador romántico de la Revolución, donde encontramos la más decidida exaltación de la juventud como grupo destinado a llevar a cabo la transformación total de la sociedad. «Al no estar contaminado por el mundo convencional de los adultos, el joven debe hacer lo que no hacen por él: debe hacerse una contra-educación», proclamó en El estudiante, uno de los manifiestos de mayo del 68, y fueron justo esos estudiantes los que escribieron en las paredes de La Sorbona aquella frase de Rimbaud según la cual «La vraie vie est ailleurs», lo cual ilustra esa conexión profunda entre la juventud, la revolución y la poesía que Kundera explora en su segunda novela.
Mientras las novelas del realismo socialista nacían ya muertas, era posible ser un gran poeta y a la vez un propagandista revolucionario. Es esta paradoja la que se investiga en La vida está en otra parte, donde el autor se plantea «¿cómo es posible que el chauvin de la Rusia soviética, el hacedor de propaganda versificada, aquel que el propio Stalin llamó “el más grande poeta de nuestra época”, cómo es posible que Mayakovski siga siendo sin embargo un gran poeta, uno de los más grandes?», para terminar preguntándose si «con su capacidad de entusiasmo, con sus lágrimas de emoción que le impiden ver claramente el mundo exterior, ¿no estaba acaso la poesía lírica, esa diosa implacable, predeterminada a convertirse, un día fatal, en la maquilladora de las atrocidades y su “servante au grand coeur”?» La condena no cae ya sobre la mala poesía, sino sobre la poesía misma, la poesía en tanto herencia del romanticismo aprovechada por el kitsch totalitario, tras el paso por el horno de las vanguardias.
Ciertamente, la idea de cambiar la vida, que saltando de Rimbaud a Breton fue el lema donde la vanguardia política y la artística llegaron a coincidir, no fue nunca asumida por la novela. Aun cuando rompió con las convenciones de la narrativa decimonónica, la novela moderna no pretendió nunca salir de la literatura, acabar la institución del arte. No hay en ella equivalente a La fuente de Duchamp o a los poemas dadaístas. La novela no fue nunca performance, gesto, acción directa; siguió siendo investigación, descubrimiento de nuevas parcelas de la realidad que la literatura anterior había dejado sin iluminar.
Y Kundera no pierde ocasión de recordarnos que en Europa Central, a diferencia de Francia o Italia, no hubo movimientos vanguardistas sino grandes autores que renovaron la novela como Kafka, Broch y Musil. En Le rideau vuelve sobre este tema central de sus ensayos, presentándolo como un drama entre «El poeta y el novelista»: «Si imagino la génesis de un novelista en forma de relato ejemplar, de ‘mito’, esa génesis se me aparece como la historia de una conversión; Saúl se convierte en Pablo; el novelista nace de las ruinas del mundo lírico».
Curiosa y sorprendentemente, este planteamiento sobre la posterioridad y superioridad de la novela equivale en alguna medida a la tesis central de otro gran pensador que desarrolló toda su obra dentro del mundo soviético: Mijaíl Bajtín. Kundera no cita a Bajtín ni se inspira en él, pero su relato ejemplar sobre el origen del novelista —que es biográfico e incluso, aunque no lo reconociera, autobiográfico, pues sabemos que él publicó dos tomos de poesía de propaganda antes de «convertirse» a la novela— es paralelo al que, desde una perspectiva completamente distinta, ofrece Bajtín en sus investigaciones sobre los orígenes del género novelístico.
El gran teórico ruso piensa dentro de lo que los historiadores llaman longue durée. Mientras Kundera tiene en cuenta la historia propia de la novela, esa que empieza en Cervantes, continúa con autores del siglo XVIII como Sterne y Fielding, luego los grandes realistas del XIX y finalmente los modernos, Bajtín se interesa en su prehistoria: la familiarización del hombre y el mundo, de la cual la novela es a un tiempo causa y consecuencia, comienza con aquellos géneros emergentes tras la desintegración de la tragedia griega, como el diálogo platónico, el diálogo de muertos y la sátira menipea, culminando en una «novelización de la literatura». Para Bajtín son los géneros los verdaderos héroes de la historia literaria mientras que las escuelas o tendencias son solo personajes de segunda fila, por no hablar de los autores. De algún modo, Rabelais y Dostoievski cuentan solo en tanto epitomizan la carnavalización —concepto en cuyo desarrollo Bajtín utilizó, o más bien plagió, al filósofo alemán Ernst Cassirer— y la polifonía, respectivamente, procesos cuyos remotos antecedentes están en la época helenística.
En «De la prehistoria de la palabra en la novela», ensayo incluido en un libro publicado en Cuba, Problemas literarios y estéticos (Arte y Literatura, 1986), la dicotomía entre la novela y la poesía lírica es clarísima. «El lenguaje en la novela no solo representa, sino que sirve él mismo como objeto de representación. La palabra novelística siempre es autocrítica». Esa palabra novelística, en cuyos orígenes Bajtín sitúa como factor crucial a la risa, está llamada a «crear un correctivo cómico y crítico para todos los géneros, lenguajes, estilos y voces directos existentes y obligar a percibir en ellos otra realidad, contradictoria y no aprehendida por ellos». La palabra novelística es eminentemente realista y a la vez eminentemente crítica. «La novela […] desde el inicio estuvo hecha de una masa diferente de los demás géneros terminados; ella es de otra naturaleza; con ella y en ella en gran medida nació el futuro de toda literatura». La novela no es, aquí, un género entre otros sino el sello antigenérico, anticanónico, de toda la literatura moderna.
Algunos estudiosos de Bajtín han señalado que su elogio de la carnavalización constituye una crítica tácita del estalinismo. La celebración de la polifonía sería una réplica velada al dogmatismo bajo el cual Bajtín, quien sufrió los rigores de la tiranía comunista mucho más que el afortunado Kundera, vivió toda su vida. Pero hay otro aspecto donde puede leerse la resistencia de Bajtín a la ortodoxia estalinista: su elogio del diálogo socrático se opone a la celebración del mito que Gorki realizó en su discurso en el funesto Congreso de escritores soviéticos de 1934.
Me parece que aquí Bajtín dialoga, aunque sin mencionarlo, de forma crítica con el Nietzsche de El origen de la tragedia. Para este, la novela es el resultado del socratismo, el último paso en un proceso de desintegración del espíritu trágico que ya se manifestaba en la obra de Eurípides, mucho más realista e intelectual que sus dos grandes predecesores. La axiología de Bajtín es inversa: él también localiza, partiendo de la tradición filológica alemana, el origen de la novela en la descomposición de la tragedia pero celebra ese nuevo espíritu que apareció en los géneros protonovelísticos de la antigüedad en los que Nietzsche —ese primer, romántico Nietzsche— no ve sino decadencia. Significativamente, Nietzsche estigmatiza a Sócrates como un demonio (la fealdad de Sócrates como signo del poder corrosivo del intelecto, que no es dionisíaco pero tampoco apolíneo sino más bien trascedente de esa dicotomía, devastador de la misma), y en la obra de Bajtín, ese demonio socrático, que es la conciencia teórica, se contrapone a la imagen mítica del superhombre nietzscheano proclamaba por Trotski, Stalin y Gorki, que es tanto una noción moral como una visión estética.
Con la celebración del demonio —y su asociación a la risa y la novela— llegamos, de nuevo, a Kundera. Porque lo contrario del kitsch es, desde luego, la risa. Pero para Kundera no hay una risa, sino dos. Así como Broch define al kitsch como imagen invertida del arte valioso, Kundera considera, en El libro de la risa y el olvido, una risa auténtica y una inauténtica, cuyos orígenes imagina, de nuevo, en la mítica escena del Génesis.
He aquí la fábula: «Cuando el ángel oyó por primera vez la risa del diablo, quedó estupefacto. Aquello ocurrió durante algún festín, estaba lleno de gente y todos se fueron sumando, uno tras otro, a la risa del diablo que era fantásticamente contagiosa. El ángel comprendía con claridad que esa risa iba dirigida contra Dios y contra la dignidad de su obra. Sabía que debía reaccionar pronto, de una manera o de otra, pero se sentía débil e indefenso. Como no era capaz de inventar nada por sí mismo, imitó a su adversario. Abriendo la boca emitió un sonido entrecortado, brusco, en un tono de voz muy alto […], pero dándole un sentido contrario. Mientras que la risa del diablo indicaba lo absurdo de las cosas, el grito del ángel, al revés, aspiraba a regocijarse de que en el mundo todo estuviera tan sabiamente ordenado, tan bien pensado y fuese bello, bueno y pleno de sentido».
La risa original es la del diablo. Es la risa de la broma. La otra, la de los ángeles, es una copia con sentido contrario: «acuerdo categórico con el ser», kitsch. La vindicación de esta risa, en las novelas de Kundera, informa una visión fundamentalmente cómica de la humanidad, que está íntimamente ligada a su reivindicación de la novela no ya como un género entre otros sino como actitud vital definida por el distanciamiento y la ironía. Si el hombre, para Kundera, es ridículo, como lo es la historia, la risa es la expresión del desacuerdo entre las aspiraciones humanas y las capacidades humanas, la marca de su posición única entre los animales, que no ríen, y Dios, que tampoco puede reír.
Kundera no es, sin embargo, un nihilista, como Céline o Thomas Bernhard. Justo porque el optimismo estalinista, que proclama la bondad original del hombre y la inexistencia del mal, termina, en una pasmosa pirueta dialéctica, en esa visión reaccionaria de la humanidad —¿cómo era posible que los que hasta ayer eran ejemplares camaradas, abnegados luchadores por la causa de la humanidad, súbitamente fueran hienas, ratas viscosas, espías al servicio de potencias extranjeras?— que la vasta literatura sobre los procesos de Moscú intentó comprender. Si la divinización teórica de la humanidad conduce, en el comunismo real, a la paradójica confirmación de la doctrina reaccionaria sobre la maldad o bestialidad fundamental del hombre —noción que resulta por razones obvias incompatible con cualquier tipo de política democrática—, Kundera parece más cerca de aquella otra tradición que se remonta al Renacimiento, la de Pico de la Mirandola y Marsilio Ficino, que comprende al hombre más bien como un ser medianero entre los ángeles y las bestias, un sujeto con cierta autonomía, que puede hacer el mal pero también hacer el bien.
En este sentido me parece que Kundera encarna, de algún modo, la Ilustración, una ilustración modesta, curada de las ilusiones de la época de la Enciclopedia, como ese «pesimismo alegre» del que habla Fernando Savater. Entre todos los grandes escritores contemporáneos, ninguno parecía más cerca del siglo XVIII que él. ¿No tiene la mezcla de reflexión y erotismo en El libro de la risa y el olvido un cierto sabor dieciochesco?
Ahí está su reivindicación de Sterne, su homenaje a Diderot (Jacques et son maître, primera de sus obras en francés), la presencia de Las amistades peligrosas en La lentitud, y, ante todo, su intento, tras el impasse de la novela moderna —que tan bien captó en su ensayo sobre Beckett— de hacer un cierto tipo de novela de ideas que no es nunca novela de tesis pero en algo recuerda a las novelas filosóficas de la época de Voltaire y Diderot. La batalla contra el kitsch —inspirada en Broch, que la fundamenta en la idea del arte verdadero como conocimiento— y la apología de la novela —paralela a la de Bajtín, quien, siendo un cristiano ortodoxo, sitúa en la Ilustración helénica el hontanar de la palabra novelística— tienen justo en la ilustración un terreno común. Y en el ateísmo su lógica conclusión.
A diferencia de Solzhenitsin, que contrapone al ateísmo comunista el cristianismo ortodoxo, y cuya crítica a los valores liberales de Occidente desembocó en un nacionalismo ruso que ha alimentado, de algún modo, el autoritarismo de Putin, el ateísmo de Kundera parece más cerca de la posición de Camus, quien sostuvo en El hombre rebelde que la divinización revolucionaria de la humanidad conserva algo del espíritu cristiano que dio origen a la filosofía de la historia. Como Camus, Kundera somete a crítica las ilusiones de la revolución y también las de la religión, conservando el ateísmo de su etapa comunista pero purgándolo de esa carga hegeliana que lo convirtió al cabo en una nueva religión, la de la humanidad, para regresar, de cierto modo, al moderado escepticismo de Voltaire.
Así, mientras la crítica de Solzhenitsin al comunismo procede de la tradición más conservadora, que informa la idea de Rusia como bastión de resistencia a la influencia supuestamente decadente del cosmopolitismo occidental, la crítica de Kundera al comunismo y, más allá del mismo, al sentimentalismo del siglo, su elogio empedernido de la novela como «el arte que es la esfera privilegiada del análisis, de la lucidez, de la ironía», está anclada en la ilustración, en esa propia tradición occidental de la cual, tras la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia quedó bruscamente separada.
Tras su idilio juvenil con el comunismo soviético, Kundera comprendió esa separación —el corrimiento de la frontera entre el Este y el Oeste varios cientos de kilómetros, de modo que todos los países del antiguo Imperio, menos Austria, quedaron en la órbita rusa— como una tragedia, y ese es uno de los temas recurrentes de sus ensayos, que como sus novelas son variaciones sobre unos pocos tópicos fundamentales. (Aunque elogió la frivolidad, Kundera nunca fue un escritor frívolo.) Pero de esa tragedia saldría aún una nueva aportación de la gran cultura centroeuropea a Die Weltliteratur (usemos el término alemán, siguiendo al propio Kundera), porque ningún escritor ruso captó la tragicomedia del comunismo como el autor de La broma y La despedida. A esa pléyade personal suya de narradores centroeuropeos antilíricos de la que habla en sus ensayos, los «poetas de la novela» que fueron al mismo tiempo «refractarios a toda seducción lírica», podemos ahora añadir el nombre del gran novelista checo. Kafka, Musil, Broch, Gombrowicz, Kundera…




Excelente trabajo. Solamente una correccion: La broma fue llevada al cine en 1968 por Jaromil Jires.
Grandioso,gracias totales,por escribirlo y darme el placer de leerlo.Kundera inmortal
Dice en el último párrafo. «…ningún escritor ruso captó la tragicomedia del comunismo como el autor de La broma y La despedida». Afirmación muy discutible, para autores que escribieron en ruso…