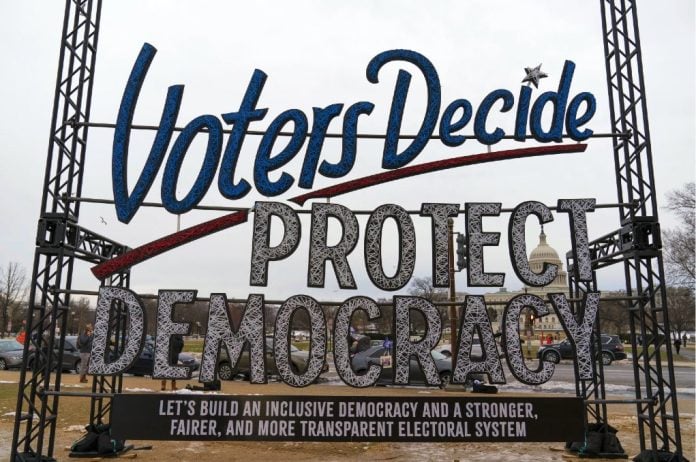Una de las características del sistema político estadounidense es un diseño que prácticamente garantiza el bipartidismo, aunque esa no haya sido la intención de los padres fundadores, varios de los cuales —Madison, Hamilton, Washington— alertaron contra la polarización partidista. El tener que competir, en las elecciones presidenciales, en 50 estados diferentes para ganar 270 de 538 votos, hace muy difícil la participación de más de dos contendientes. La desventaja radica en la creación de partidos enormes, en la práctica más comprometidos con su maquinaria interna, y el dinero necesario para hacerla funcionar, que con sus miembros, de quienes se encuentran cada vez más distanciados.
En el momento actual, ambos partidos se encuentran en una crisis que compromete sus capacidades para conducir el proceso electoral y ganar en noviembre del 2024. Los demócratas tratan de mantener satisfecha a una variopinta coalición de votantes e intereses a menudo contradictorios al tiempo que apuntalan a un presidente poco popular. Mientras tanto, en el Partido Republicano, la división entre los conservadores tradicionales y los acólitos populistas de Trump se ha decantado definitivamente por los segundos, dejando huérfanos a buena parte de su base que quisiera regresar a la ortodoxia conservadora y, sobre todo, desprenderse de una figura escandalosa y polarizante que les ha costado caro en tres ciclos electorales.
El Partido Demócrata tiene la ventaja de estar acostumbrado a lidiar con rencillas internas. Por ejemplo, en los turbulentos años sesenta era a la vez el partido de los derechos civiles y las reformas de la Gran Sociedad, mientras que el presidente Johnson escalaba la guerra de Vietnam —los votantes demócratas pendulaban entre apoyo y protesta. Veinte años después, Bill Clinton, refiriéndose al desafío de aunar bajo una misma tienda a grupos con intereses disímiles, cuando no francamente opuestos, dijo: «Democrats fall in love, Republicans fall in line» («Los demócratas se enamoran, los republicanos cierran filas»); mostraba así su frustración ante la incapacidad de poner de acuerdo una base tan diversa como díscola. Irónicamente, esta diversidad evita la exigencia de purezas ideológicas: no existe un equivalente demócrata a los RINOs («Republicans in Name Only»).
Como partido, los demócratas se enfrentan a retos que subrayan la desconexión con los votantes, de los cuales necesitan cada boleta: el desencanto político de una generación joven que nació y creció entre una guerra interminable y las crisis financieras que le hacen dudar respecto a su futuro; la erosión del apoyo entre la clase trabajadora, que siempre fue la base demócrata; divisiones culturales y políticas, como el apoyo a los derechos LGBTIQ+; el cisma entre el progresismo de figuras como Ocasio-Cortez y el corporativismo que llena las arcas; la crisis migratoria que afecta a gobernadores y alcaldes demócratas; el apoyo incondicional a Israel, y, por último, el desencanto con Biden y una cúpula política entrada en años que se niega a aceptar un relevo —el propio Obama, alguna vez el líder del futuro, ha pasado a ser una figura más pop que política.
Por su parte, los republicanos disfrutaron de una relativa estabilidad intrapartidista, sobre todo, durante los años de Reagan y Bush, hasta el surgimiento de la figura insurrecta de Newt Gingrich, para quien el compromiso en política era admitir una derrota. Se puede trazar una línea directa del Contrato con América al Tea Party y, finalmente, al movimiento MAGA. Características y tácticas de la política moderna, como el lenguaje incendiario, la demonización de los oponentes políticos, el énfasis en las guerras culturales, el escarnio de la maquinaria del gobierno, la destrucción de las normas de convivencia política dentro del Congreso; todas integraron el arsenal político de Gingrich, fueron retomadas por el Tea Party y, luego, usadas por Trump para tomar por asalto el partido y obtener su claudicación incondicional.
Esta cultura canibalística de polarización les ha traído consecuencias caóticas. El trumpismo exige, ante todo, lealtad: el republicano moderado es una especie en extinción, y cada político compite para ver quién es el más «puro», aunque ello implique renunciar a posiciones anteriores o que tengan más sentido en sus estados. Figuras tradicionales como McCain y Romney pasaron de abanderados a parias en menos de una década, y quien se enfrente al trumpismo, como Liz Cheney, será empujado fuera del partido. Facciones insubordinadas, más interesadas en la demagogia que en el gobierno, tienen una influencia destructiva, tal como mostró la defenestración de Kevin McCarthy como Speaker of the House —primera vez en la historia que ocurre algo así— y la consiguiente guerra interna que dejó al partido con un ojo amoratado públicamente. El trumpismo sin Trump tampoco ha funcionado, como lo demuestra la moribunda campaña del gobernador DeSantis (Florida).
Esta crisis dual augura escenarios de pesadilla para ambos partidos en la próxima elección presidencial. ¿Podrá la maquinaria demócrata convencer una vez más a una base escéptica para que salga a votar por Biden? Cada voto dejado en casa puede ser catastrófico: recordemos que Hillary Clinton perdió el Colegio Electoral por 79 mil votos en tres estados, y que Biden lo ganó por un número aún menor: 45 mil votos sumados entre Georgia, Arizona y Wisconsin. Para ganar de nuevo, este necesitaría repetir o sobrepasar sus números de 2020, cuando obtuvo más sufragios que cualquier otro candidato presidencial en la historia; algo difícil de imaginar aun para sus seguidores más comprometidos. Por el lado republicano, el escenario es quizá aún peor: o nominan a Trump con su retahíla de problemas judiciales, escándalos e impopularidad, además de su imperioso desdén por el mismo partido, o bien las primarias dan la victoria a uno de sus oponentes, lo cual traería una inevitable negativa a aceptarlo por parte del expresidente: acusaciones de fraude electoral y, la mayor pesadilla, Trump declarando una campaña de tercer partido que robaría al GOP un número enorme de votos y garantizaría la victoria demócrata.
Y, mientras los partidos miran con pavor el año que entra, los votantes siguen aspirando a una clase política que se comporte con madurez y, claro, a un gobierno competente; ambas cosas poco probables a corto plazo.