Nuestra historia es una historia mal contada. O una historia insuficientemente contada, que es otra forma de contar mal una historia. El régimen de los hermanos Castro, entre tantas cosas, nos quitó el derecho a contar nuestras historias, al restringir los derechos civiles y políticos. No ignoro los relatos que han construido voces disidentes. Al contrario: me inspiran. No se me borran las imágenes de Reinaldo Arenas cargando con sus manuscritos en un saco de cemento por La Habana, de Reinaldo Arenas quemando sus manuscritos, de Reinaldo Arenas escondiendo sus manuscritos entre las tejas de la casa de su tía en el municipio Playa, de Reinaldo Arenas reescribiendo una vez más Otra vez el mar. Lo poco que sabemos sobre nosotros, sobre el país que hemos sido, lo sabemos gracias a seres así, incapaces de claudicar. Arenas es uno de los cuatro escritores del siglo XX cubano con los cuales yo más he conectado en mi último año. Hace un año que salí de Cuba, sin saber cuándo volveré, si podré volver, pero con la certeza de que por ahora no es posible un retorno sin riesgo de cárcel; un retorno en que pueda ser yo misma. Pero esa es otra historia.
En estas historias yo pretendo ser apenas un instrumento. No quiero hablar sobre mí. Quiero con esta serie que diversas voces, en primera persona, cuenten básicamente lo que ha sido vivir en Cuba desde 1959 hasta el presente. El propósito último, hasta donde mis fuerzas alcancen, es ayudar con esa multiplicidad de testimonios a reconstruir la memoria histórica del país. No me interesan tanto «los hechos» como los recuerdos, porque no creo en la verdad única o unánime sino en la construcción colectiva y conflictiva de la verdad. Entiendo la memoria como un territorio circular, o mejor de espirales infinitas que nunca cierran y a veces se cruzan; la memoria es inexacta, afectiva, caprichosa y, por tanto, de una belleza extraordinaria. Una de las peores tragedias que puede vivir un ser humano es perder su memoria. Perderla es perderse a sí mismo. Los pilares de nuestra identidad son nuestros recuerdos. Lo mismo sucede con los pueblos: un pueblo que pierde su memoria se pierde a sí mismo. De ahí que me interese saber y compartir, gracias a las memorias de gente muy distinta, qué es Cuba.
Ya hay quienes se han propuesto proyectos similares. No pretendo innovar. Uno de mis referentes es la periodista y escritora bielorrusa Svetlana Alexiévich. Fue la primera periodista en ganar un Premio Nobel de Literatura, en 2015. Al recibirlo, dijo: «Registro la vida cotidiana de los sentimientos, pensamientos y palabras. Registro la vida de mi tiempo. Estoy interesada en la historia del alma. La vida cotidiana del alma, las cosas que el panorama general de la historia usualmente omite o desdeña. Yo trabajo con la historia que falta. A menudo me han dicho, incluso ahora, que lo que escribo no es literatura, que es un documento. ¿Qué es la literatura hoy en día? ¿Quién puede responder a esa pregunta? Vivimos más rápido que nunca. El contenido se forma de rupturas. Se quiebra y se transforma. Todo se desborda: música, pintura —incluso las palabras en los documentos escapan a los límites del documento—. No hay fronteras entre la realidad y la ficción, una desemboca en la otra. Los testigos no son imparciales. Al contar una historia, los humanos crean, lidian con el tiempo como lo hace un escultor con el mármol. Son actores y creadores. Estoy interesada en la gente pequeña. La pequeña gran gente —es como yo lo pondría—, porque el sufrimiento engrandece a las personas. En mis libros, estas personas cuentan sus propias pequeñas historias y la gran Historia se cuenta en el camino».
«Primera persona», además, supone un esfuerzo por devolver la palabra y el protagonismo al pueblo cubano. Durante demasiado tiempo hemos sido contados desde el poder, desde una tercera persona muy opresiva. Han censurado lo que leemos y lo que escribimos y lo que hablamos. Nos han castigado cuando hemos desafiado la censura. Han impuesto un relato, aburrido y falso, que nos invisibiliza. Todavía gran parte del mundo cree en ese relato. Hay gente de otros países que incluso se atreve a decirnos qué es y qué no es lo que nosotros, cubanas y cubanos, hemos vivido. Nos volvimos una fantasía política de exportación. Y casi todos fuimos autores o cómplices de esa fantasía política, porque sentimos fe o miedo, pero muy pocos se beneficiaron de ella. En esa fantasía política, al pueblo le tocaban todos los sacrificios y a los poderosos, todos los privilegios. Hay quienes creen incluso que los pocos derechos que conquistamos, como la salud o la educación, hoy tan precarias, son favores que debemos agradecer a quienes mandan. Esta serie busca enderezar esa visión de Cuba en que el pueblo es siervo y los gobernantes son amos. O al menos contribuir a enderezar esa visión. Hay un camino muy largo que recorrer hacia el futuro soñado, y creo que un buen inicio de ese camino puede ser cierto retorno al pasado.
«Primera persona» comenzará entonces con el testimonio del periodista Ricardo González, expreso político de la Primavera Negra de 2003 y hoy exiliado en España.

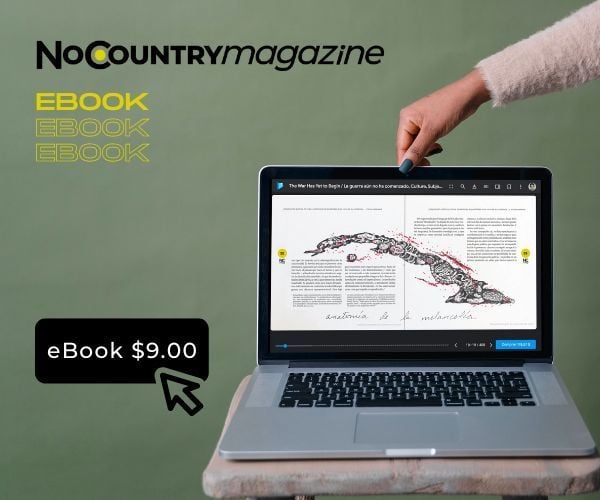


Me uno a tu esfuerzo por mantener viva la memoria de un pueblo estrangulado por la represion!
ME encantará entrar en contacto contigo, y si puedo dar mi visión que a pesar de la distancia generacional es increíblemente convergente con la tuya, aquí estaré.
Genial me dedicare a copiar y publicar en mi perfil este proyecto, pues El Estornudo, lo bloquean en la red Cubana. Esa será la mejor opción de hacer llegar nuestra historia a los interesados en saber
Me parece muy buena y necesaria propuesta. La censura de la información en Cuba toca toda forma de expresión, es por esto q muchísimos cubanos “vivimos en el pueblo sin ver las casas” . Yo vine a conocer del remolcador 13 d marzo el otro día y por esos testimonios desgarradores de sus víctimas , por poner solo un ejemplo entre muchísimos más.
Debemos reconstruir esa memoria histórica , no nos queda más remedio q reconstruir la historia nosotros mismos , pq lo q el régimen ha fabricado es una pura fantasía que nos ha hecho y sigue haciendo mucho daño , exportando una utopía que atenta contra toda forma de empatía y ayuda d otros pueblos, pq al final “Cuba es un paraíso social”
A ver. Mi historia personal. Estudiante de la U de la Habana, andaba con los tres tomos del Capital en una mochila y la Historia Critica de la Plusvalia debajo del brazo. La teoria economica se me da bien
Al graduarme entre los primeros de mi promocion y empezar a trabajar en un centro considerado de excelencia, pense que tendria, al menos, libertad academica.
Citando a Monterroso
Cuando desperte, el dinosaurio todavía estaba allí.
EVA
Llevamos 63 años sobreviviendo
Te retiras sin dientes y a veces sin dentadura postiza , sin buena vivienda, sin buena salud, sin buena alimentación . Sin buen retiro lo cual está claro, porque hemos estado siempre recibiendo un salario miserable. Ni vacaciones en el propio país se puede pagar un jubilado que se ha mantenido honrado y honesto. Pero es que los que trabajan están en las mismas
Somos prisioneros de miserables
Víctor Hugo haría su mejor novela en Cuba
Mi hijo Randy, textual:
“Papi, por si no te lo dije antes. Te agradezco infinitamente habernos sacado de Cuba. Estariamos ahora comiendo tierra y sin dientes. En cambio, estamos prosperando cada dia”
Ja ja ja. Si sigue como va, se retira millonario
BARBA E TRUK escribio
La Joven Cuba se hace eco hoy de viles calumnias contra nuestro pais. La revolucion jamás torturó, ni ha torturado, ni torturara a nadie.
Copio
..un Regimen que emplea desde los viajes pagados al exterior para convertirte en esclavo pagado….
—-
“¡Dale! Levantate. Dale pa tu guardia (De dos a cinco de la madrugada) o no te van a dar ese viaje a Checoeslovaquia”
Yo. Saliendo de las sabanas calientes rumbo a mi guaedia, super encabronado.
“Un viaje nada mas quiero. ¡Coño! Uno solo tienen que darme y no me ven mas el pelo.
Miguel Suarez se siente abandonado por la revolucion. Y antes de que le resuelvan, se lo lleva la ancianita de la guadaña.
Copio:
Los que nos jubilamos antes del reordenamiento recibimos una pensión que es 4 o 5 veces inferior a la que se recibirá ahora.
Ya no queda mucho tiempo para esperar por estudios que desgraciadamente se hacen eternos