Desmantelada la Unión Soviética, Occidente se enteró de que también terminaba la Guerra Fría, una noticia menos agradable si tenemos en cuenta el modo desaforado en que intentan desde entonces que el fantasma del comunismo no muera del todo ni se diluya la noción de su peligro en las buenas conciencias de los ciudadanos del mundo dizque libre. En octubre de 1986, luego de la legendaria reunión en Reykjavík entre Reagan y Gorbachov que trajo al año siguiente importantes tratados de desarme nuclear, el secretario de Estado de Washington, George Shultz, dijo que el encuentro había sido un fracaso. Unas horas después Gorbachov negó aquella valoración. Las conversaciones, a pesar de que en el momento no alcanzaron ningún acuerdo concreto, le parecieron un adelanto y, en efecto, lo fueron. Inmediatamente la Casa Blanca secundó la iniciativa.
Aquel breve episodio sirve para demostrar, a quienes no lo vimos en acción, que Gorbachov no fue alguien conducido obedientemente de la mano por los flamantes estadistas occidentales, o solo un señor bonachón que había desatado, candorosamente, un Leviatán histórico que se lo llevaría por delante. Más o menos la imagen que el lenguaje de la publicidad configuró luego para él (con su complicidad, todo hay que decirlo), cuando le tomaba fotos al lado de Mickey y Minnie en el Disneyland de Tokio o lo incluía en el humillante e infame comercial de Pizza Hut que, en mitad del delirio triunfalista del libre mercado, presentaba a un grupo de rusos en plena discusión sobre los saldos del derrumbe soviético —libertad e inestabilidad, esperanza y caos— hasta que todos aclamaban unánime la nueva era gracias a la llegada de aquella cadena de consumo.
En Meeting Gorbachov, una conmovedora película de Werner Herzog, el anciano líder ruso dice: «Los estadounidenses pensaron que habían ganado la Guerra Fría y se le subió a la cabeza. ¿Qué victoria?», y desliza una sonrisa suave, tan irónica como entrañable. Ciertamente, ¿qué victoria? El proyecto político de Gorbachov para un mundo multipolar, conocido como «la casa común europea», proponía un acercamiento entre Rusia y Europa que solo habría sido posible sobre las bases conciliadoras de la socialdemocracia. Pero el libre mercado tenía otros planes, que reducirían al mínimo el Estado de bienestar en Occidente y hundirían a los rusos en la desigualdad y el festín oligárquico de sus nuevas mafias; lo que hizo que muchos de ellos se preguntaran muy pronto qué cosa habían hecho como pueblo, en qué trampa los habían metido, y salieran a buscar un sucedáneo de la vieja época. Algo que, desde luego, un país de tales dimensiones encontraría en muy poco tiempo.
Putin conduce hoy el Kremlin por los caminos de Iván Ilyn, uno de sus mentores ideológicos, filósofo paneslavista, aristócrata moscovita expulsado de su país por Lenin en 1922. Ilyn prefiguraba una legalidad monárquica ortodoxa, un feudo eslavo antimoderno. Resulta difícil no percatarse de que los motivos que han desembocado en una Rusia autocrática son los mismos que relegaron cada vez más a Gorbachov, junto con su programa político, a un papel no solo secundario, sino decorativo en el orden internacional posterior a la Guerra Fría. El fracaso del golpe militar de agosto de 1991, que buscaba restablecer la institucionalidad comunista en tierras soviéticas, trajo el ascenso espectacular de Boris Yeltsin, aupado rápidamente por la ideología económica de Occidente.
Un poeta ruso ha dicho sobre el presente de su país: «Rusia ha construido el capitalismo tal como fue retratado en la propaganda soviética». La expansión de la OTAN hacia el Este no ha sido apenas un capricho provocador o un error estratégico, tal como Gorbachov lo calificó. La fachada de lente abierto, la lectura del mundo a partir de las luchas de poder entre sus potencias históricas, esconde una misión más allá de la mera geopolítica: el despliegue incesante de la máquina de guerra del capital. Esto es probablemente lo que Gorbachov, un político sin furia, pasó por alto, o vio y ya no pudo enfrentar.
Había en él una generosidad tan inteligente como sobrecogedora: hijo de madre analfabeta, experto en agricultura que sabía detectar por cualquier mínimo ruido el desperfecto en la máquina de segar el trigo. Esa misma habilidad sutil fue su gran baza política, puesto que ahora quizá no parece tan complejo haber echado abajo la carcelaria monumentalidad soviética, pero había que tener un oído muy fino para, metido dentro de ella, escuchar su chirriante obsolescencia y atreverse a mencionarla. Por su parte, el neoliberalismo demostraría luego no solo que su alternativa no era sinónimo de democracia, sino que es directamente su enemigo. Su violencia fundadora nos remite una y otra vez a la proliferación o el mantenimiento de gobiernos o líderes autoritarios en la periferia del imperio financiero corporativo, y también, a veces, en su corazón.
Todo esto lo entendí de manera un tanto indirecta, y hechas las debidas proporciones, el día que me di cuenta de que Cuba permanece como un remanente estalinista en el mapa geopolítico porque a Occidente, en su fuero interno, le conviene que así sea.

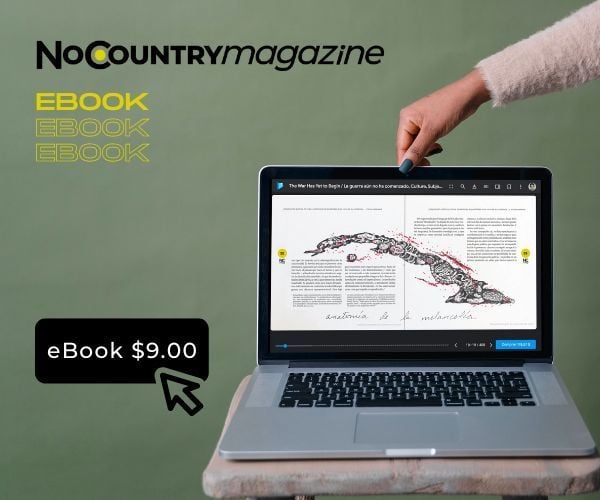


Antes de ser elegido para ser el primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin visitó los Estados Unidos y terminó deteniéndose en una tienda de comestibles Randalls en las afueras de Houston, en un área que considero no diferente a cualquier suburbio mediano de una gran ciudad estadounidense poblada principalmente por la clase media. En aquel momento escuché la historia de cómo la abundancia de opciones de comida a bajo precio que Yeltsin vio en este suburbio de Randalls cambió por completo su perspectiva política. En su obituario de 2007 en el New York Times , escribieron: «Se informó que su ayudante, Lev Sukhanov, dijo que fue en ese momento cuando ‘el último vestigio del bolchevismo se derrumbó’ dentro de su jefe».
La reacción de Yeltsin demuestra cuán especial y privilegiada puede ser la vida en la clase media de la sociedad estadounidense. Nos olvidamos de los pequeños lujos y la comodidad inherente que conlleva poder elegir tu propio destino. Y por duro contraste cuan difícil es la vida dentro de Cuba, donde la incertidumbre alimentaria del cubano de a pie no deja conciliar el sueño oscuro de los apagones. Si algo enerva mentes en busca de soluciones es el hambre. Y hambre de proporciones bíblicas corre por las polvorientas cunetas cubanas. Ya lo dijo el genio callejero en su estelar clip: ¡JAMA!
Brillante. Amo a Gorbachov por desafiar a Castro. Por echar abajo el muro. Por dejarnos una esperanza. Por acabar con una parte del leninismo-stalinismo-nazi. Por lograr lo que NINGINO SE ATREVIO A HACER. DESCANSE EN PAZ.
Excelente texto, Carlos. No lo había leído. La realidad es que el carácter estalinista del «comunismo cubano» viene de muy lejos, lo que sucede es que los «viejos comunistas» se atemperaron rápidamente al dictado de Moscú después de 1956 después de haber sido furibundos estalinistas y luego «viejos y nuevos comunistas» lo hicieron de forma oportunista después de 1964 cuando Brezhnev comenzó a desmantelar los inicios de «destestalinización» jruschoviana. A los tropicales, más que una cuestión ideológica les interesó una muy práctica: el poder. Por eso, Gorbachov les resultó incómodo desde el primer momento. Lo tuvieron claro desde el principio.