«Dejó de leer, con la oscura certeza de estar atrapado en un laberinto». Es la primera frase de Las iniciales de la tierra, pero pudiera funcionar como referencia al drama de un país entero. Muchos han trabajado en nombre de ese laberinto, adentrándose en él con la ilusión de salir por el otro lado con el santo grial de la cubanidad. Han pasado más de 20 años desde la muerte de Jesús Díaz y la revista Encuentro de la cultura cubana (1996-2009, 54 números), uno de esos mayúsculos intentos conciliatorios, tiene a día de hoy una vigencia desconcertante, justo porque representó un espacio de reunión entre intelectuales contemporáneos tanto del exilio como de la isla, una apuesta por el diálogo libre y plural, y una reconstrucción de la memoria de pensadores excluidos, auto-excluidos y periféricos.
La revista se colocó, tal como dijo Régis Debray en el No. 40, «al servicio de una reconciliación, de una recomposición, al servicio de un posible reencuentro o, en todo caso, de un deber de reencuentro entre el exilio y el interior». Según la tesis de Jesús Díaz, «solo los encuentros y contactos frecuentes, civilizados y democráticos entre nosotros, nos librarán de estos abismos». Sus páginas reflejaron la pluralidad de un pueblo, como los cristales rotos de un espejo astillado, y generaron un espacio de reflexión que superó los recelos puntuales entre muchos de sus colaboradores e integrantes.
La opinión que disiente no es enemiga. La polémica no es una amenaza. Los puntos de vista diferentes construyen el sentido colectivo. Encuentro no solo buscó las opiniones que diferían entre sí y respecto del poder, sino que las estimuló. No solo se hizo eco de polémicas anteriores o externas, sino que promovió varias de ellas.
Ahí se discutieron las políticas culturales de la revolución, se escribió sin tapujos sobre el caso Padilla, la Carta de los Diez y el Quinquenio Gris, sobre las censuras y los actos de repudio, sobre la identidad cubana, el patriotismo y su producción simbólica de íconos, sobre el país en la década de los noventa y la mirada hacia el nuevo siglo, sobre los procesos de democratización en América Latina, Europa del Este, España y Portugal, sobre el papel de España, Estados Unidos y la Unión Soviética en la historia de Cuba y en la formación de la idiosincrasia nacional, y un largo e inabarcable etcétera.
Abundan los homenajes, tanto en la sección que cada número dedicaba a tal propósito, como en artículos apartes. Pasan por la mirada del otro Eliseo Diego, Tomás Gutiérrez-Alea, Gastón Baquero, Manuel Moreno Fraginals, Heberto Padilla, Virgilio Piñera, José Lezama Lima, Fina García Marruz, Antón Arrufat, Abelardo Estorino, José Triana, Antonio Benítez Rojo, César López y también Jesús Díaz (le fue dedicado un largo homenaje en el número 25 de la revista, con motivo de su fallecimiento).
Sin embargo, son escasos, aislados o nulos los trabajos sobre las obras de Alejo Carpentier, Dulce María Loynaz, Nicolás Guillén y Guillermo Cabrera Infante. Sobre este último pueden leerse varios textos en el número 37/38, luego de su muerte, pero sigue siendo un espacio menor si lo comparamos con la atención prestada a otros autores de menor pujanza intelectual y valía estética.
Ya se ha dicho que la revista fue un verdadero punto de reunión entre «los de afuera» y «los de adentro», entre «los más viejos» y «los más jóvenes, pero también entre patrocinadores que profesaban distintas ideologías. El trabajo contra una producción cultural dispersa terminó atrayendo y convenciendo a los fragmentos del imán, dibujando en ese esfuerzo una posiblidad futura que no ha vuelto a tener una réplica similar, ni siquiera cercana. La pelea contra la censura estatal, la exclusión y el olvido como catigo político fue el propósito primero de la última empresa intelectual comandada por Jesús Díaz. En un momento de desintegración, hubo la voluntad de no abandonar, la conciencia compartida del peso y el valor de la memoria conjunta.

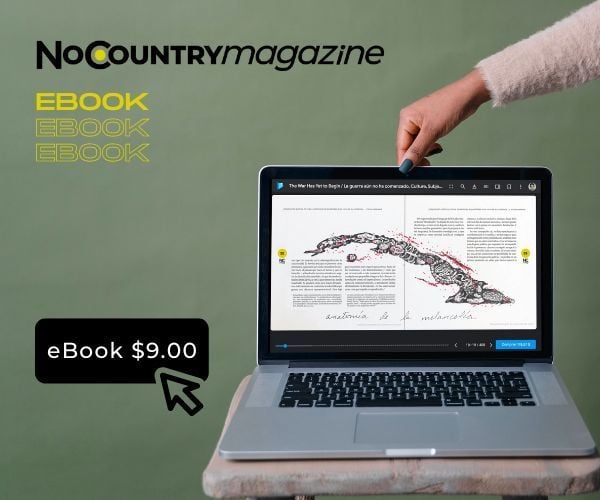


De acuerdo con el Índice de la revista Encuentro, que publicó Carlos Espinosa Domínguez, en 2002, sobre Carpentier aparecieron dos ensayos de Roberto González Echevarría, más la reseña del libro de Anke Birkenmaier. Sobre Dulce María Loynaz se publicaron ensayos de Carlos Barbáchano y César López, además de varias alusiones en estudios de Madeline Cámara. Sobre Guillén recuerdo un ensayo de Antonio Benítez Rojo y una polémica suscitada por un artículo de Ernesto Hernández Busto. Pero habría que recordar, una vez más, que el Índice de Espinosa llegó sólo hasta la primavera de 2002. Luego vendrían siete años más de la revista, que habría que cotejar. Sobre Guillermo Cabrera Infante, vale la pena recordar que Jesús Díaz le escribió en 1995 para dedicarle el primer homenaje de la revista, pero Guillermo se opuso. También le escribimos Victor Batista y yo, sin éxito.
Aún así, en el Índice de Espinosa aparecen tres artículos dedicados a Cabrera Infante: uno de Alan West Durán, otro de Ángel Rodríguez Abad y otro más de Alberto Garrandés. Los tres, antes de su muerte en 2005, cuando se publicaron varios textos, tanto en la revista impresa como en la página electrónica.
Un índice digital por autores y títulos hasta el último número de ‘Encuentro’ puede verse en Rialta: https://rialta.org/expediente-revista-encuentro-de-la-cultura-cubana-1996-2009/#Indice_de_autores_y_titulos