Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de Cuba, nació en 1960. Así que será el primero nacido después de la Revolución que acceda al máximo escalón del Estado, el primero en 60 años que no se apellida Castro y el primero en casi siete décadas que no viene amparado por el peso de sus charreteras.
Estamos, pues, ante un Hombre Nuevo, como calificó el Che Guevara a aquellos que nacieron después de 1959, supuestamente incontaminados de capitalismo y sin sombra del antiguo régimen en su formación. Un tipo que no había nacido cuando el Moncada, el Granma o la Sierra Maestra y, por eso mismo, sin aura mítica que lo adorne.
El nuevo presidente ostenta una biografía parecida a la de muchos de sus paisanos. Ha pasado por becas o escuelas al campo, compartido los héroes deportivos del socialismo cubano y las teleseries que glorificaban a los agentes de la Seguridad del Estado. Tal vez tenga una familia fracturada entre la diáspora y la isla. Ha combatido en Nicaragua, como otros en África u otra zona caliente de la Guerra Fría. Ha crecido con la Nueva Trova y jurado fidelidad al socialismo, incorporado desde niño al coro que clamaba “¡Seremos como el Che”! Sabe de las letrinas, la promiscuidad, la solidaridad, la crueldad de la masificación.
Como jefe de gobierno, tendrá que lidiar con la globalización y no con la Guerra Fría. Como sujeto formado en la verdad absoluta de la Revolución, tendrá que bregar con un mundo entregado a la relatividad de la “posverdad”.
Díaz-Canel es heredero directo de Raúl antes que de Fidel Castro. Y si en otros tiempos los cubanos esperaban ansiosos por lo que este último iba a decir, hoy la pregunta sobre él se concentrará en lo que va a hacer. La suya va a ser una dimensión fáctica. No se le esperan discursos sino medidas. Nadie le demandará que lo ilumine sino que lo mejore.
En esa magnitud, Díaz-Canel tendrá que canalizar el descontento con menos válvulas de escape que sus dos antecesores y para eso no le bastará con los militantes comunistas, una tropa cada vez más diezmada. De modo que, aunque la palabra “democracia” no aparezca en su diccionario y en sus planes no entre el pluripartidismo, sí estará obligado a ensanchar los márgenes políticos de su programa. Para empezar, es bastante inaplazable la reforma de una constitución que ha quedado obsoleta incluso dentro de los límites del socialismo. Por cierto, los adeptos al Partido Único deberían pensar alguna vez que la defensa de este modelo sólo puede justificarse con la supresión del candidato único. ¿No nos explican que es uno precisamente porque es capaz de asumir la diversidad política en un solo referente?
En fin…
Sigamos. Este Hombre Nuevo en el poder tendrá que cambiar el chip del futuro perfecto por el del futuro posible. Y asumir, de paso, que el socialismo y el capitalismo ya no son, ni por asomo, lo que prometieron en sus tiempos de gloria sus respectivos partidarios.
De cualquier manera, Marx ya dejó claro que los hombres se parecen más a su época que a sus padres (incluidos los padres políticos, cabría añadir). Y la época que acoge este cambio generacional en el gobierno se las verá con una crisis extrema de los modelos políticos (incluido el cubano, cabría rematar).
¿Qué le depara el porvenir inmediato a Cuba? ¿Una república liberal cuando el capitalismo está separando democracia y mercado? ¿Un país postcomunista abonado a la terapia de choque? ¿Un emirato antillano con leyes distintas para los nativos y para los extranjeros, para los trabajadores y para los inversores, para los poderosos y para la multitud? ¿Una dinastía solapada? ¿Una sucursal del modelo chino? ¿Encontrará la ecuación que consiga mezclar socialismo y democracia en la puesta en marcha de otra vía cubana contra sus demonios?
Todas esas cuestiones se precipitarán sobre el nuevo presidente de un país en el que a las nuevas generaciones ya no les funciona el mesianismo como estilo político ni el sacrificio como vehículo para la redención.
Lo primero que se encontrará este presidente será la reticencia. Como no ha cambiado el régimen, a diestra y siniestra escuchará que su poder no es verdadero en la medida en que el cambio tampoco lo es. Con ese latiguillo de “aquí no ha pasado nada” que exagerarán los distintos accionistas del valor en bolsa mas rentable que ha tenido Cuba durante mucho tiempo: la industria del inmovilismo.
Algo de eso ya ocurrió en los años finales de la Unión Soviética, sociedad construida bajo la convicción de su eternidad. Y a esa indiferencia ante lo que estaba ocurriendo Alexei Yurchak –nacido también en 1960, aunque en Leningrado- la llamó “hipernormalización”. Yurchak se sorprendió con la gran cantidad de gente –incluida la élite comunista, especialistas, aparatchiks y disidentes- que miró para otro lado ante la muerte inminente de un sistema político que se había conjugado en futuro. (Ese mismo que pertenecía “por entero al socialismo”, ¿se acuerdan?).
Allí “no pasaba nada”, pero se venía abajo un imperio, la sociedad era sometida a una terapia de choque, se daba la fusión entre viejos represores y nuevos oligarcas, llegaba a su fin el homo sovieticus…
Minucias.
En el subtítulo del libro de Yurchak ya aparece una frase que resume aquella situación: Todo era para siempre, hasta que dejó de serlo.
Aunque siempre es resbaladizo transportar conceptos de un mundo a otro, de un tiempo a otro, lo cierto es que en esta Cuba posterior a Fidel y Raúl Castro, la certeza del fin de la inmortalidad también es palpable. Aunque sólo sea por esa sensación, tan extendida en este país, de que todo es para siempre: los frigidaires, los chevrolets, los túneles, el socialismo, el partido, el Comandante.
Miguel Díaz-Canel ha llegado a presidente por ser un “buen revolucionario”. Pero no se espera que lidere otra revolución sino que pilote una reforma. Que administre el declive de la eternidad y el apogeo de la incertidumbre. Para entrar en ese reto no ha necesitado ser un héroe, pero para salir de él con un mínimo éxito tendrá que ser un titán.

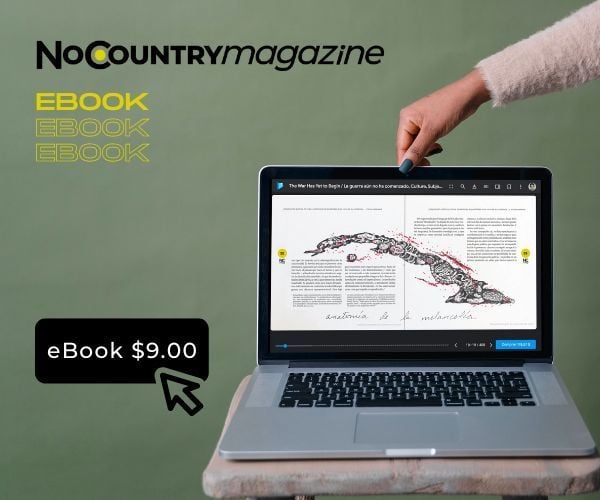


Quien sabe lo que será de Díaz Canel. Lo que quiera lo que queda de la gerontocracia asentada. Hasta que muera Raul nada. Después lo que haya sembrado. Lo miraremos con esperanza desde España.
No tiene el talante , ni la valentia y mucho menos la capacidad y formación de llevar adelante una reforma medianamente aceptable… Es mas de lo mismo, me atrevería a decir que será peor … algo así como el maduro de venezuela , pero en Cuba. Este señor lo único que ha hecho en su vida es sequir directrices, recibir órdenes y preocuparse por cumplir con el orden establecido, de manera que la crisis seguirá avanzando y aplastando lo poco que va quedando … hasta que dios quiera.
De todo lo que escribiste (lo demás son obviedades y frases ingeniosas), el núcleo interesante y que abre al pensamiento es: «¿Encontrará la ecuación que consiga mezclar socialismo y democracia en la puesta en marcha de otra vía cubana contra sus demonios?» Que por supuesto no será una tarea de Diaz-Canel (cual presidente fetichizado de la «democracia» liberal, esa en la que tú mismo dices en que el capitalismo no es que está, si no que ya separó democracia y mercado -capitalista-). Será una búsqueda y una apuesta (la única valiosa) colectiva, de todo el pueblo y la sociedad cubana. Si te gustan las teorías jibaras (¿cimarronas?), supongo que habrás leido sobre el estado de excepción permanente neoliberal y la democracia de los comunes. Y te acordarás de Rosa Luxemburgo y socialismo o barbarie, de Benjamin y el relampagueo en el instante de peligro. Otras cosas no serían más que cinismo vacío y cada vez más impotente y snob…
DIEGO ORTOLANI «Será una búsqueda y una apuesta (la única valiosa) colectiva, de todo el pueblo y la sociedad cubana.» y yo que pensé que la ingenuidad total era asunto de niños, QUE TERNURITA !!!
Lo que quise decir es que será una búsqueda colectiva, o no será. Los cínicos se presentan como realistas, y así le va al mundo…
Busqueda colectiva hummm, eso me huele a que estan perdidos y hay que buscar algo, premio al primero que lo encuentre!!. Senor DIEGO despierte, desde cuando lo que opina el pueblo ha importado un comino para las decisiones que se toman en Cuba. Si ni las opiniones de los militantes importan. Centralismo democratico uhmm a quien se le habra ocurrido semejante estupides. Eso lo unico que quiere decir militante tu dices lo quieras (siempre en el trillito claro) y yo hago lo que me da la gana.
ahh y proposito de cinismo, cual es la frase favorita de un comunista,,,,,, no seamos ingenuos….
[…] movilidad económica, y expansión de libertades dentro y fuera de la isla. En los próximos meses, Díaz-Canel se encontrará en un posición única desde la cual podrá promover reformas constitucio… que dotarían de un nuevo pacto a las relaciones entre estado y […]
El esfuerzo tiene que ser «titanico» y tambien va a necesitar mucho dinero y la gente que ya se fueron.
No me explico por qué razón siguen llamando Revolución (con inicial mayúscula y todo) a lo que en verdad es una tiranía decrépita y harapienta (mas bien Involución que de revolucionaria no tiene nada); a una dinastía familiar en toda regla, porque aunque Castro II este fuera de la presidencia sigue siendo el hombre fuerte como lo era Castro I durante la presidencia de Dorticós. Tampoco entiendo por qué hablan de glorias y aureolas que nunca fueron. Por qué siguen edulcorando una realidad esperpéntica y bochornosa de un pobre país convertido en lodazal.