Aún desde la cama, después de un mes encerrado, le pedí a Siri que reprodujera «Hola, soledad» cantada por Rolando Laserie. Palito Ortega le regaló un día esa canción a Laserie grabada en una cinta y el resto es historia. Las Soledades de Góngora son magníficas para contarles las sílabas al extrañamiento, al paisaje bucólico del ermitaño que se ausenta del abrazo de la conversación y el roce mundanos. Pero la soledad a la que le canta Laserie con su voz aguardentosa es otra y es la mía. La soledad que interpela «El Guapo de la canción», a la que riñe, con la que compadrea, se ubica en una dimensión distinta y es la que más se aviene con nuestro sometimiento al encierro impuesto por el Estado que nos salva y nos destruye en un mismo movimiento de sus decretos.
No sé si Laserie me vino a la memoria porque estos días se cumplen los cuarenta años del éxodo del Mariel, el más gráfico de los momentos de disidencia al régimen castrista, cuando 125 mil cubanos escaparon de la isla hacia Miami cargados por otros cubanos, muchos de ellos sus propios familiares que acudieron a rescatarlos de la pobreza y la opresión. ¡Ah, esas imágenes del Mariel! Se trata, sin duda alguna, de las más hermosas de estos sesenta años de Revolución, porque muestran el mejor rostro de los cubanos, cuando por una vez se los vio deseando ser libres y en el trance de conseguirlo.
Hace unos años busqué a Héctor Sanyústiz, el hombre que dio el pistoletazo de salida a ese éxodo al estampar un autobús de línea contra la Embajada del Perú en La Habana. El aldabonazo fue el 1 de abril de 1980, en torno a las 3:55 p.m. Recuerdo aquellas noches largas de conversación con Sanyústiz. Su entereza y su amargura. La vida es muy cruel a veces con algunos hombres. Les pide demasiado y les da pocas herramientas. La muerte y la enfermedad cunden entre esa debilidad.
Es curioso, pensé más tarde, que dos de las personas con las que mantengo contacto cotidiano en estos días de coronavirus sean dos «marielitos», como se llama a quienes escaparon de Cuba aquel mes de abril. A. en Key Largo; J. en Valldoreix. «¡Pim, pom, fuera, abajo la gusanera!», coreaba el resto del pueblo despidiéndolos el 1 de mayo en la Plaza de la Revolución con Fidel, Epidemiólogo en Jefe, alegrándose de haber alejado a tantos agentes de contagio, a tantos infectados. Gusanos, escoria (o como en Lorca: «Faeries de Norteamérica, / Pájaros de La Habana, / Jotos de Méjico, / Sarasas de Cádiz, / Ápios de Sevilla, / Cancos de Madrid, / Floras de Alicante, / Adelaidas de Portugal»): el pueblo siempre ha sentido miedo a los cuerpos extraños, los virus, y ha buscado expulsarlos, aislarlos, aniquilarlos.
No son muy distintos el aislamiento que promueve el autoritarismo para preservar la pureza de sangre ideológica de sus pacientes -el Muro de Berlín, las férreas fronteras soviéticas, las fronteras entre el Este y el Oeste de Europa cerradas a cal y canto desde las llamadas democracias populares, la pared de odio levantada por el castrismo para aislar a sus ciudadanos sanos del contagio del exilio en Miami durante décadas-, y el confinamiento que impone hoy el Estado para preservar nuestra salud. En ambos casos el Estado hace alarde del poder que ostenta en régimen de monopolio para disponer de nuestra libertad en aras del bien común.
A lo largo del día, volví una y otra vez a Rolando Laserie:
«Hola, soledad
No me extraña tu presencia,
Casi siempre estás conmigo…
Yo soy un pájaro herido
que llora solo en su nido
Porque no puede volar».
Laserie murió en Coral Gables el 22 de noviembre de 1998. No fue «marielito» él, porque se largó de Cuba en cuanto le vio las barbas a los que las llevaban: el 26 de octubre de 1960. Lo hizo en el mismo avión en el que salió Bebo Valdés. A Bebo lo llamaron a Estocolmo cuando murió su amigo. Desde allá, desde el sombrero de Europa y la comodidad del que ha dominado el tiempo, dijo esto: «Cuando salimos de Cuba en el mismo avión, nos juramos que nunca íbamos a volver bajo el régimen actual. Él cumplió. Ahora queda que yo cumpla». Cumplió Bebo, como es sabido.
¡Ah, qué gente, qué escoria tan fina, qué gusanos más iluminados y dadores de luz!
Saludé a la rusa que vive al otro lado de la calle y con la que coincido estas noches, porque también pasea un perro después de cenar. Un perro feo como ella, que va en chándal como si esto fuera Chelyabinsk o Jabarovsk. Suele ir hablando por teléfono. Hoy no lo hacía o estaba entre dos llamadas y la saludé. En ruso, naturalmente. Respondió con esa distante cautela propia de la gente de poco mundo. La distancia social en Rusia, y no en el sentido de la que no nos quitamos de la boca ahora, cual sociológica mascarilla, es enorme. Allá conviven en compartimentos estancos y alejados la sofisticación, la elegancia, la cultura y el refinamiento que proporcionan el trato con la literatura, el dinero y la libertad, de un lado, y la cerrazón provinciana, la chabacanería o poshlost, del otro. Rusia ha sido desde Pedro I en adelante un país de señores y cocheros, de cocheros y señores, y el igualamiento comunista apenas consiguió limar esa distinción. La rusa de enfrente, después de que la animara a cuidarse y siguiera camino, me preguntó: «¿Y usted cómo adivinó que yo hablaba ruso?» Pero continué alejándome: ¡no iba yo a ponerme la chaqueta de Thorstein Veblen en medio de la pandemia!
Estoy engordando. El ocio físico, supongo. Y a veces me asomo a la ventana. Es otra manera de ver el exterior, aparte de hacerlo desde el balcón que está a dos palmos de distancia. Hoy, enmarcado en el vano de la ventana el hombre en el que me convierte el confinamiento, encarné de repente aquel personaje que hizo célebre un dibujante nacido en el mismo pueblo al que fue a parirme mi madre: San Antonio de los Baños. El Bobo de Abela, otro solitario.
«Hola, soledad», pronuncié al vacío saludando a todos los marielitos de este mundo con una bandera de mesa y ocasión.

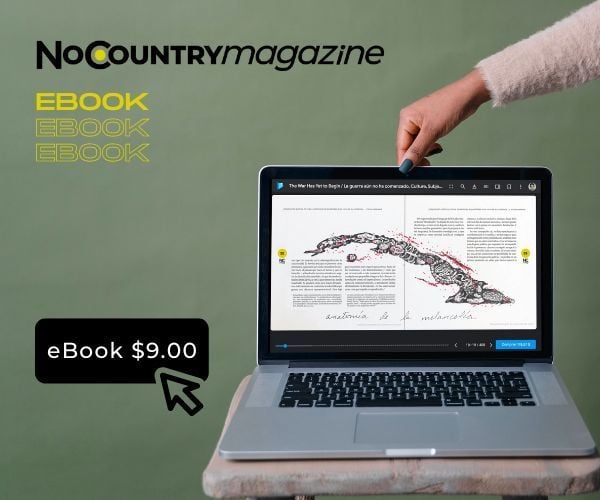


Tus comentarios siempre muy buenos, ese jugar con el verbo, con las citas bibliográficas, con todo, real e irreal. Hoy me has echo llorar, me toco muy de cerca.
[…] Valentini, falazmente italiana, y me convierto en un niño. Pero hoy, a la espera de las cifras que la pandemia nos dejó en la jornada anterior, me tomé un vaso de helado de vainilla mantecada con yema que […]
Cuando van a hacer un artículo sobre, a pesar de todas las críticas desde el exterior, sobre cómo Cuba maneja exitosamente la pandemia (a juzgar por las cifras de contagios y muertes) y sobre las medidas que se han aplicado aquí, en algunos casos hasta exóticas y posibles de socializar en otros escenarios