La independencia formal de Cuba, o algo que solemnemente se le asemeja, es irreversible. Podría el 99% de los cubanos pedir que los anexen a la Florida, y los americanos dirían, tras mirar el estado y el color de Cuba, “We don’t think so”. Ni México ni Jamaica quieren conquistar la isla, y España, por no tener, no tiene ni gobierno que pueda reconquistar Cataluña, ya no digamos Cuba. Rusia está demasiado lejos, por más que le duela esa terca fatalidad geográfica a Raúl Castro. Los atletas cubanos desfilarán, entre Croacia y Dinamarca, dos delegaciones más felices y mejor vestidas, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo, y volverán a hacerlo en los siguientes, si es que hay más Olimpiadas después del 2020. El voto de Cuba seguirá valiendo tanto como el de Alemania o el de Brasil en la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, prácticamente nada. La tronitonante cancioncilla compuesta por Perucho Figueredo, no “O, say, can you see…”, no “Россия -священная наша держава”, será musitada en las escuelas de Cuba cada mañana del mundo hasta el día en que la isla se vuelva agua o polvo en el aire. Un cubano, y por desgracia, no un sueco o un noruego, será llamado Presidente de Cuba, ya sea por decisión libre de sus compatriotas, o, como ha sido habitual, y es probable que siga ocurriendo en el futuro, porque estos sean obligados a hacerlo.
Ningún pueblo de las Américas hizo tantos sacrificios por su independencia nacional como hicieron los cubanos, o peleó por más tiempo, en posición de más grave desventaja militar, en más penosa soledad. Pero la independencia de Cuba siguió siendo un asunto irresuelto después del 20 de mayo de 1902, cuando el general Leonard Wood, muy amable él, dejó que Tomás Estrada Palma tomara juramento como primer presidente de la República y la bandera del anexionista Narciso López fue izada gloriosamente en el Morro de La Habana. Los cubanos comprendieron que la independencia que habían conseguido era incompleta, falsa, puramente protocolar, una mera distinción diplomática, no la dorada utopía martiana. Estados Unidos trató a Cuba como un protectorado desde el momento en que el general William Shatter le cerró las puertas de Santiago de Cuba al general Calixto García hasta el día en que el Embajador Earl Smith le dijo a Fulgencio Batista que debía marcharse de la isla a cualquier país que quisiera acogerlo. Luego, durante casi cuarenta años, desde el momento en que Anastás Mikoyán atterrizó en La Habana, en febrero de 1960, hasta el día en que Mijaíl Gorbachov, recibido en la isla como un emperador, volvió a Moscú llevándose con él las cenizas de la que había sido, supuestamente, una “amistad indestructible”, la Unión Soviética usaría a Cuba como su avanzadilla en el hemisferio occidental, y su leal embajador en el Tercer Mundo.
Fidel Castro, que proclamó la independencia “verdadera” de Cuba al apoderarse de la isla, se vería rápidamente atrapado en la implacable realpolitik de la Guerra Fría, y concluiría con resignación que Cuba, habiéndose liberado de su antiguo patrón, necesitaba la protección de uno nuevo. La frondosa personalidad de Fidel, su elocuencia, su prolongada juventud, su vanidad, su terca ambición de adquirir en los asuntos mundiales más influencia y prestigio de los que el tamaño de su país y su demoledora pobreza le hubieran permitido proporcionalmente tener, más la romántica, duradera leyenda de la guerrilla de la Sierra Maestra, ocultaron cuánto, estrictamente, Cuba dependía de sus camaradas moscovitas, algo que la mayoría de los cubanos solo llegaría a apreciar completamente cuando la Unión Soviética desapareció. Fidel se permitió recorrer el mundo, de Santiago de Chile a Hanoi, como campeón de los pueblos en una guerra mundial contra el imperialismo norteamericano, pero en cada capital, en Managua, en Luanda, en Argel, sus anfitriones sabían que el imperioso líder de Cuba llegaba con el crédito, la benevolencia y a veces, quizás, instrucciones de Moscú. Porque Fidel era Fidel, no un lúgubre, pétreo apparátchik como los Honecker, Gomulka, Kadar o Husák de Europa Oriental, y porque la isla estaba donde estaba, a ocho mil kilómetros de las posiciones más avanzadas de los ejércitos del Pacto de Varsovia, Cuba obtuvo del Kremlin una autonomía inusitada entre los estados comunistas, y se le dejó incluso pretender que era un país dizque “no alineado”, cuando su férrea alineación con el bloque soviético estaba perfectamente clara.
Cada gran crisis internacional entre 1959 y 1989 probó que Cuba no era ni remotamente independiente. Fidel quiso llenar la isla de misiles soviéticos apuntando al norte, creyendo que así impediría una invasión norteamericana. Pero Nikita Jrushchov y John Kennedy lo ningunearon, negociando entre ellos una salomónica salida a la Crisis de Octubre. Moscú, no La Habana, recibió garantías de que Estados Unidos no invadiría Cuba, una humillación tan grande para los cubanos como el Tratado de París de 1898, con el que españoles y norteamericanos resolvieron el futuro de la isla. En 1968, en el mismo año en que los cubanos celebraban el centenario de La Demajagua, Fidel, en un tortuoso, infame discurso, implícitamente renunció a la “verdadera independencia” de Cuba al dar su aprobación a la invasión soviética de Checoslovaquia, con el argumento de que impedir el regreso al capitalismo de un país del bloque comunista era más importante que la legalidad internacional y la soberanía de las naciones.
Una década más tarde, sin visibles escrúpulos, Fidel apoyaría la invasión soviética de Afganistán, a pesar de ser el presidente en ejercicio del Movimiento de los Países No Alineados. En 1984, prohibiría a los atletas cubanos participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, boicoteados por la Unión Soviética y sus aliados en venganza por el boicot de Estados Unidos y otros sesenta y cuatro países a los Juegos de Moscú en 1980. A esas alturas, Cuba recibía miles de millones de dólares al año en subsidios soviéticos, alrededor del 80% del comercio exterior del país tenía como origen o destino a las naciones del CAME, y la isla debía a Moscú tanto dinero que ya entonces estaba claro que nunca lo podría pagar. Por más que le hubiera gustado a Fidel derrotar a los americanos en el béisbol olímpico de Los Ángeles, o en el boxeo, ir a las Olimpiadas, desafiando a Konstantín Chernenko, o a sus secretarios, no hubiera sido posible. En la ceremonia de apertura, Dinamarca siguió a Chipre, que siguió a Costa Rica.
La abrupta desaparición de la Unión Soviética no resolvió el problema de la independencia real de Cuba, sino que lo hizo, curiosamente, más evidente. En el Congreso del Partido Comunista Cubano de 1991, Fidel reprendió al historiador Eusebio Leal por decir que la isla era “más independiente que nunca”, al haberse liberado de Estados Unidos y de la Unión Soviética. “Lo que no sabemos es hasta cuándo”, concluía Leal, mordazmente. “Siempre fuimos independientes de los dos”, bramó Fidel, y quizás hasta él mismo se creyera su mentira. Por primera vez desde 1959, Cuba se vio en 1991 sin metrópoli ni protector, pero esa súbita independencia, no conquistada o siquiera deseada, recibida como una mala noticia, mostró con estupenda crueldad que más que volverse independiente, Cuba simplemente se había quedado sola, arruinada, y relegada a una posición marginal, irrelevante, en la economía y política mundiales.
El devastador “período especial” hizo más claro que la viabilidad económica y política de una Cuba independiente no estaba en modo alguno asegurada, que los cubanos, después de un siglo de continua subordinación a poderes extranjeros, apenas podían alimentarse a sí mismos. Ya en ese punto, se podía ver que el país mismo, sus ciudades, sus industrias, su más preciosos recursos, habían sido destruidos tan furiosamente que Cuba, sola, a menos que encontrara debajo del mar una bolsa de petróleo del tamaño de Camagüey, o uno de sus médicos descubriera la cura del cáncer, no podría recuperarse, y menos reducir la creciente distancia que la separaba de las economías más desarrolladas, que serían necesarios capital y tecnología que solo podrían proporcionar gobiernos y compañías extranjeras, y, si los dejaban, los exiliados cubanos. Hubiera sido ese un buen momento para examinar, serenamente, qué tipo de independencia, y cuánta, podría y querría tener Cuba, con el tamaño que tiene, estando donde está, con tantas palmas y tan poco de todo lo demás, en una época en que hasta los países más ricos y poderosos del mundo, Estados Unidos, China, Alemania, están atados a sus vecinos, socios y competidores por intrincados pactos comerciales y políticos, y las formidables corrientes de la globalización.
Contradictoriamente, a falta de otra causa, de otro propósito más ambicioso que ofrecerle a un país exhausto y desmoralizado, conservar la independencia nacional, en el sentido más galantemente decimonónico, adquirió para los dueños de Cuba una importancia exagerada, una rabiosa urgencia, como si la isla, en vez de disponerse a entrar en el siglo XXI, hubiera vuelto inexplicablemente a 1825, y corriera de verdad peligro de ser convertida en un condado de la Florida. La causa de la independencia fue cínicamente corrompida por el rampante oportunismo de quienes la esgrimieron, y aún lo hacen, repetidamente, para justificar su permanencia en el poder y la falta de libertades públicas. La independencia se convirtió en el discurso político cubano en un fin en sí misma, en una cuestión de orgullo nacional, un principio existencial, una obsesión, y no, como obviamente debería ser, un instrumento, la condición inicial que les permitiría a los cubanos, sin interferencia o imposiciones de otro país, conseguir una vida mejor. Para qué querían ser independientes, para qué creyeron que les serviría, los cubanos parecen haberlo olvidado. El “período especial” ha probado, además, qué inútil es la independencia si su depositario y valedor no es la nación misma, todos los hombres y mujeres de ella, sino un único hombre feroz. La independencia nacional, sin democracia, vale exactamente cero.
El ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, y su exagerada, ridícula devoción por Fidel Castro, le permitieron a Cuba desempeñar durante casi dos décadas el rol de cuasi metrópoli, una metrópoli pobre y hambrienta, pero estricta, de un país vasto y rico, cuya población es tres veces más grande que la cubana. Es quizás la más exquisita ironía de la historia de Cuba, que cuando más débil y desarrapada estaba, le cayera en las manos no cualquier país, no una isla del Caribe o una mini república centroamericana, sino Venezuela, que podría haber sido, si no tuviera tan mala fortuna, el país más rico de América, y quizás del mundo. Puesto que no conocen otro modo, Fidel y Raúl Castro han tratado a Venezuela como la Unión Soviética los trató a ellos, aunque el dinero no ha ido de La Habana a Caracas, sino en sentido contrario. Inevitablemente, Venezuela, que no puede seguir como está mucho tiempo más, se escapará de Cuba y la isla se verá otra vez fieramente sola. Nadie va a aprovechar ese momento para arrancarle su bandera y su asiento en las Naciones Unidas. Los niños de Cuba seguirán recitando los mustios versos de Bonifacio Byrne, José Martí seguirá mirando con abrumadora tristeza a los cubanos desde su pedestal en el Parque Central, y Raúl Castro, u otro de su estilo, firmará decretos, nombrará embajadores, pronunciará discursos. Cuba seguirá siendo independiente, muy formalmente, hasta el remoto final. Para lo que le sirve.

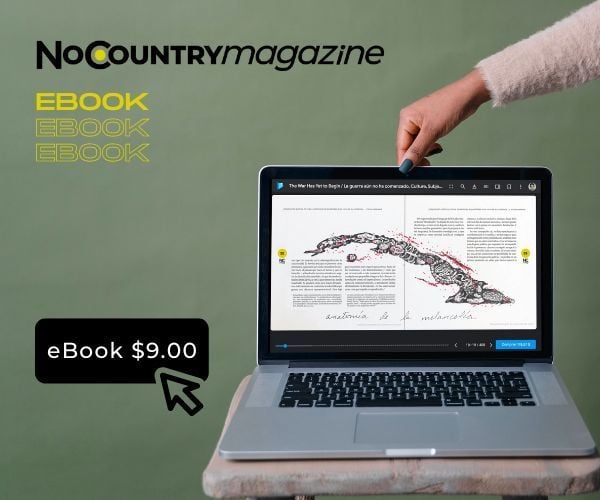


Tú si que tienes forma de abofetearnos.
Ya no solo es el nombre de este sitio lo desagradable y enfermo (estorunudo o catarro o gargajo?). No sé por qué me da la impresión que cada artículo que leo aquí quien escribe es alguien enfermo, rencoroso, vanidoso.
Hoy en día no hay países independientes como se pretende en este artículo, sino potencias, y cada potencia con su cola, sino mira como es que ahora quiere venir media europa a cuba, después de que les dieran permiso. Y eso que es europa! Imagínate tú Cuba, siempre tan deseada. La cosa es con qué dignidad llevas las alianzas. En el caso de venezuela, que es el que he vivido, no me parece indigna por ninguna parte, sino todo lo contrario, ambos países se ayudaron mientras pudieron.
Mira tu que decir que eres venezolano y apoyar que un gobierno de mierda como el d fidel y su dinastia hayan acabado con el pais mas rico de america despues de haber acabado con el suyo propio, lo otro que no se es como llegas a para a este sitio de cubanos para cubanos aunque me imagino que sea a través de sus grupos de facebook y twitter izquierdosos en los que se mandan mensajes para acaballar a todo aquel que disenta con la revolucion el socialismo y fidel / che y to las fabulas inventadas en el comite central del partido comunista de cuba, gente como tu son los q dan asco los que tienen esa enferma la mente y el alma
Es una lástima que no puedas ver mas lejos por la miopía de tu ojo izquierdo.
Esta revista, a pesar de su juventud, hace mas y mejor periodismo que los vocingleros que se creen periodistas en JR y Granma combinados. Al menos, está mucho mas cerca del cubano de a pie, algo que por definición la prensa castrista no puede hacer, o bueno, podrian, pero contar las verdades allá es catalogado como subversión, algo que, vaya las casualidades, ahora mismo esta repitiendose en Venezuela bajo la égida comunistoide del chavismo.
A la EU nadie le da permiso porque son libres; supongo que hablas de la Posicion Común. Y lo de «deseada» queda por ver, toda vez que raulito solo ha mostrado unos pelos del lobo con sus reformas, que no son tales, y en realidad no pasan de ser carnada para ingenuos, simulacro de aperturas, que solo los benefician a ellos, nunca a los cubanos y donde no existen garantias de ningun tipo para proteger a los incautos que la muerdan.
Y si, estamos en plena globalización, pero una alianza y un acuerdo económico distan mucho de ser la misma cosa, igual que ninguno de ellos debe erosionar la independencia -real- de un país. Toma por ejemplo a Japón, que comercia con medio planeta porque no tiene recursos naturales… pero no le rinde pleitesias a ninguno de ellos. Lo de la dignidad es discurso barato: Si alguien invierte en un país debe acogerse y cumplir las leyes del mismo, por tanto, hablar de lo que pasa entre Cuba y Venezuela pone a rascar cabeza. A ti te parece digno que los desgobernantes cubanos controlen directamente elementos claves y delicados de Venezuela como sus Notarias, Visado, máquinas de votación entre otros, también interfieren en el acontecer nacional agregando artificialmente decenas de miles de votantes -lo cual es ilegal- y tienen tropas desplegadas para intervenir militarmente a favor del chavismo -que no respeta ni su propia Constitución- en caso de ser necesario. Es un secreto a voces que ellos estuvieron detrás del fraude en las elecciones pasadas y que ocultaron el cadaver de Chávez en la Habana por meses… Toda una joyería, y viene de un país que defiende con alaridos y camisetas rasgadas la «No intromisión en los asuntos internos». Si quieres un broche de oro, Maduro no es un presidente sino uno de esos títeres firmemente insertado en la siniestra de Raul Castro; el pobre no es capaz ni de ir al baño sin pedirle permiso.
bravo, artículos como este merecen ser leídos dos veces.
El problema de este artículo, por demás muy eficazmente escrito como todos los del autor, es que opera con un concepto de soberanía y de nación caduco, muy parecido al de la élite gobernante en Cuba y al del exilio tradicional. Llama, por ejemplo, la atención que la idea de libertad se transfiera a la soberanía, es decir, a la independencia de la nación frente a potencias regionales o globales, y no a los ciudadanos del país. La «libertad de Cuba», no de los cubanos. Desde ahí comienza mal la argumentación hasta desembocar en una suerte de fidelismo anticastrista, o castrismo al revés, que cuestiona la necesaria conexión de la isla con el mundo como un sacrificio de la autodeterminación, cuando de eso trata en el diseño de políticas domésticas o internacionales de cualquier país en el orden global del siglo XXI. Es decir, se trata de pensar y conducir las políticas nacionales desde una noción nueva de soberanía y no de seguir arrastrando una idea autotélica de la economía, la política e, incluso, la cultura del país, que ni siquiera pasó por la cabeza de los mayores intelectuales de la isla, como José Martí o Fernando Ortiz.
Excelente, Rojas, como siempre.
La historia de Cuba escrita por el historiador Britanico Hugh Thomas “Cuba o la búsqueda de la libertad” apoya a la tesis de Juan Orlando. Somos una nación con más de 100 años en la búsqueda de esa soberanía que nos sigue eludiendo. Solo falto tocar el tema de la búsqueda por el gobierno de Cuba de un nuevo benefactor nacional ahora que Venezuela comienza a retirarse de esas funciones. Algunas apuestas apuntan a E.E.U.U.
La tesis central del libro de Thomas, sobre todo en su segundo tomo, «De Batista a nuestros días», se refiere a la libertad de los cubanos no a la independencia de la nación. Ese fetichismo de la soberanía es propio de ideologías nacionalistas, rebasadas por el pensamiento democrático del siglo XXI.
Que lectura tan desagradable. Puro rencor y desprecio. Me pregunto qué país fue el que escapó a la división del mundo durante la guerra fría -mejor dicho, entre el fin de la 2da GM y la desaparición de la URSS, porque la guerra continúa bien caliente en todas partes.
Sin duda, artículos como este sí que desmoralizan, más que la caída del campo socialista. Puedes despotricar y mirar la historia por el lado ancho del prisma todo lo que quieras, sin embargo, nada podrá quitar que los cubanos vivieron con la barriga mucho más llena durante el protectorado soviético que antes de este.
Yo no sé d qué cubanos de barriga llena tu hablas. Yo que viví «la otra dictadura» te digo que antes del 59 legaas a casa de cualquiera y te ofrecía un plato de comida. Después de eso, con el rcionamiento, todo estaba medido y pesado y si te ofrecían algo, se lo estaban quitando de sí mismos. La suuesta barriga llena eran las cuatro latas de carne rusa a cmbio de mandar carne de cañ{on cubana a moriré en toda Africa y otras tierras con el chantaje de que si no ibas estaba políticamente crucificado. Pof favor.
Jua Orlando adoro leerte desde que trabajamos en aquellos lejanos tiempos del periodo especial en aquel periodico capitalino, don de no gujstaro ntus cuadernos martianos y eso provocó bastan te indignación en todos, o al menos en los justos, y aunque hoy te esté leyendo y me dé la impresión de tristeza infinita, de depresión, no importa pues sigo adorando la disposición de cada palabra, la excelente y exquisita escritura que se perdió nuestra patria, por un error más y es que mi amigo la culpa sigue sin tenerla nadie, como dice Buena Fe, un saludito fuerte aunque no sepas en este momento quién te escribe, sigo siendo tu fan.
Tu artículo me gusta y no me gusta. Comparto tus puntos de vista y no. Quizás por eso me ha echo pensar y analizar la realidad desde otra perspectiva. Y finalmente creo que por eso me gusta. Como quisiera que estuvieras equivocado y que tu historia fuera pura fantasía. Ummm pero se parece mucho a la realidad. A veces decido dejar de leer noticias de Cuba pues me deprime tanto inmobilismo de un pueblo como el nuestro. Parece que para hacer historia hace falta mas tiempo que el que permite nuestra paciencia. Gracias por tu enfoque…. saludos.
Este artículo, realmente no es objetivo, manipula los hechos históricos y los distorsiona, por desconocimiento o la mala intención del autor, por ejemplo nada más alejado de la realidad que Cuba deseaba llenarse de cohetes, debe leer los documentos desclasificados de uno y otro bando, encontraras si lo deseas la realidad, desconoces además el entorno internacional adverso en que se ha desarrollado la Revolución cubana, la influencia negativa del bloqueo que hasta el mismo Obama reconoce, destilas odio hacia la dirección histórica de la revolución y la pintas como sabes que no es, pones los recorridos de Fidel por el extranjero tan alejados de la verdad y de sus verdaderos objetivos que da pena tu valoración voy a dejar que Martí a través de Fidel te responda, dijo el líder de la Revolución citándolo en uno de los países visitados: “Cuba no anda de mendiga, anda de hermana y al salvarse, salva”, entiendes o no quieres entender, finalmente si este pueblo hubiese soportado sin rebelarse, tantos errores, desvaríos y vanidades como tu errónea o mal intencionadamente describes, sería un pueblo de cobardes, pero por grande que sea tu odio hacia la Revolución, no puedes desconocer nuestra historia que niega eso, somos un pueblo valiente que nunca se ha doblegado y que jamás toleraría un gobierno como el que describes, lo barrería de la geografía cubana de inmediato, sabes, no lo hace porque tiene miles de razones para defenderlo, la historia te desmiente.
También es incierto que Fidel le dijo a Jurschov que diera el primer gope sin importarle que la isla sería la primera en ser barrida del mapa? Con quién él contó? Edad tengo para haver vivido aquellos días y los recuerdo con horroer en mimente de niño de 10 años. Todo lo demás que que Fidel ha involucado a Cub, enviando tropas a lucar para epandir si presencia yen el mundo y satisfacer su ansia de liderazgo mundial, es mentira? Que cogió un país con una tas de ambio de la moneda nacional equivalentecon el dólar y mira donde lo ha puesto. Poque si tenía embargo comercial con Ee. UU. bastante se lleno la booca dicendo congar conel apoyo delos soviéticos y cando se cerró la tubería nos vimos con una mano delante y otra det´ra´s. Quisera saber qué inventó la Zafra delos 10 milone, el Cordón de la Habana, las testileras que producir+ian millones de metros cuadrados, la flota pesquera más gande del mudno. el derroche a manos llenas y el control represivo contra toda oposición o siple cirterio diferente. Ese individuo es el culpable de nuestras desgracias y elque no lo quiera ver asik allá él.
mi comentario por qué lo quitaron
Leer a tipos como este me llevan a sentir que las banderas no son más que pedazos de tela con dibujitos. Pareciera que de tanto que le duele Cuba (de lo contrario no escribiera de ella) y de su situación de emigrante ha llegado a la conclusión de que no somos el ombligo del mundo, que nadie es el ombligo del mundo. No se, es contradictorio, el autor tiene que ser muy patriota para emplear su verbo en el tema Cuba, pero al mismo tiempo es muy distante, indiferente. Me encantan sus escritos, de verdad, cuando lo leo lo mismo me viene a la cabeza el fatalismo de Virgilio Piñera, que el ascetismo plástico de Frank Stella, el «Enjoy the Silence» de Depeche Mode o el Mersault de Camus
Parece haber mucha frustración y rencor detrás de las palabras escritas en este artículo. No parecen venir de alguien que se formó en las escuelas cubanas y que en su juventud, defendió, con mucha cultura y argumentos, a su país usando para ello los pocos medios a su alcance. Como si los cambios que la vida impone, o las opciones que nos pone por delante, fueran suficiente para echarlo todo por tierra. Duele!
Excelente articulo.
Todos los detractores que muy finamente exponen sus diferencias con el autor no son mas que chicharrones de los dictadores que han explotado nuestra patria por los ultimos 55 años.
Te equivocas, los chicharrones y sus amos llevan más de 57 años en el poder!
No había leído antes una historia tan bien resumida en espacio limitado y desde una visión de un joven Cubano. Brillante. Felicidades.
Encontré por casualidad este artículo, y te la comiste, me gusto y no me gustó, asere, acabaste con los cubanos. .
Da gusto leer a Juan Orlando.
Pero la idea de la independencia de los cubanos es la que me gusta, al fin y al cabo unos y otros, y todos juntos jamás han mirado y mucho menos trabajado, por esa que sería la real, la que no engendraría «revoluciones» y ni «mediaciones».
Y a los trolleros o ciberguerrilleros sugan estornundando, que de eso se trata.
El problema de Cuba somos los cubanos, que aún creemos que se necesita una ideología y una doctrina para gobernar un país. Somos incapaces de reconocer que somos una teocracia. Con una religión de estado agresiva, una inquisición, y líderes espirituales que detentan el poder. Al menos, es el problema de los últimos 60 años.
Nuestra desgracia fue la independencia, fuimos 400 años españoles insulares y traicionamos a nuestra propia sangre hispana , todo lo que vino despues fue ya se sabe , el nacimiento de una republicucha enferma.
[…] el imperio del castrismo, la interpretación de los fenómenos que rodearon al 20 de mayo de 1902 ha recibido no pocas lecciones clarificadoras. Las fantasías condescendientes que hasta 1959 […]