Ya bañados van a cortarse el cabello y rasurarse la barba de semanas. Lo hacen en una barbería improvisada, barata, con fotos de mujeres en bikini pegadas a la pared, descoloridas de tan viejas, como de revistas de los ochenta. Luego compran unas tarjetas telefónicas para acceder a Internet; también jabones, galletas, refresco, pollo, papas fritas y los medicamentos que un dependiente de farmacia les recomienda para aliviar la tos. Se hacen con todo lo necesario para no salir del hotel en varios días.
Hablas con tu esposa y tus hijos mediante videollamada. Casi lloras de la emoción cuando ella te cuenta lo que le costó no decirles a los niños que su padre estaba preso. ¿Y ahora?, pregunta. Buscaremos otro coyote, uno que no sea chapucero como el anterior. La otra opción es quedarnos aquí y solicitar la Visa Humanitaria, que es un papel con el que puedes andar por México durante un año, sin que te detengan. ¿Y van a esperar ese papel? Lo estuve hablando con Richard y creemos que eso demora mucho. Lo mejor es irnos lo más rápido posible: conseguir un coyote que nos lleve a la frontera norte, y salir de este país ya.
Dos días después contratas los servicios de una nueva red de coyotes recomendada por tu primo, quien obtuvo el contacto gracias a un amigo suyo. El coyote te llama ahora por WhatsApp. Pide que anotes una dirección y te dirijas ahí con Richard. El lugar resulta estar a cien metros del hotel. Se trata de un modesto hostal. En el lobby, una barra de bar y un refrigerador con bebidas energéticas y Coca Cola. El hombre detrás de la barra les pregunta cuántas noches pasarán ahí. Haces justo lo que te ordenó el coyote, y das un nombre. Solo eso. El sujeto abre los ojos y muy amablemente los invita a pasar a una de las habitaciones. Luego les da el número telefónico de un restaurante de comida cubana que entrega a domicilio, pues el hostal no ofrece comidas.
La estancia en el hostal es de apenas unas horas. El coyote te dice por teléfono que los federales buscan migrantes en los hoteles: deben apresurar la salida. Media hora después se presenta un joven en la puerta de la habitación. Pide que le sigan. Afuera del hostal esperan cuatro microbuses idénticos, uno detrás del otro. El joven indica en cual deben subir; ya hay diez personas sentadas. ¿A dónde vamos?, le preguntas al chofer. No responde. Te has acostumbrado a estos silencios, a confiar ciegamente en tipos armados, y a decir, con naturalidad, que perteneces a este o aquel sujeto. La caravana de microbuses se pone en marcha. ¿Tú no querías saber a dónde vamos? Mira esto, dice Richard, y pone su móvil frente a ti. Google Maps indica que el circulito azul que son ustedes va rumbo a la costa del Pacífico.
***
Los microbuses se estacionan cerca de la costa, donde esperan desde hace algún rato varios migrantes. Según tus cálculos deben ser unas 120 personas. A la medianoche los coyotes los mandan a formar filas de 26. ¡Se van a Juchitán!, dice uno, y señala unas sombras que se mueven en el agua. Se trata de cinco lanchas, o más bien de inmensos cajones de plástico con motores incorporados. Subes en una de ellas junto a Richard y otras 24 personas. Échense al suelo, ordena el timonel, pero es difícil hacerlo en un espacio tan reducido. La embarcación se aleja de la orilla. Las pocas luces de la línea costera desaparecen por completo. Están en mar abierto.
Se detienen. El timonel espera otra lancha; quedan una al lado de la otra. Los pasajeros pasan a la otra embarcación haciendo esfuerzos de equilibristas para no caer al mar. Minutos después aparece una tercera lancha llena de garrafones —que alguna vez fueron de agua potable— con gasolina para abastecer las demás. Todo sucede de forma casi mecánica: precisa, silenciosa, veloz. Solo está distraído de la maniobra el conductor de tu embarcación. Aspira violentamente con el rostro pegado a la superficie donde se encuentran los mandos; enseguida mira hacia arriba y se pasa el pulgar por la nariz, como si le picara. Nunca habías visto a alguien consumiendo cocaína.
Comienza la travesía. Van a toda velocidad, recostados unos sobre otros, intentando que sus cabezas no sobresalgan. La lancha salta bruscamente sobre las olas, como si fuera a galope. Los golpes en la espalda son bastante más insoportables que las náuseas. Comienza, por fin, a amanecer. Con trabajo logras estirar el cuello y asomarte unos segundos; a lo lejos se ve tierra. El oleaje del Pacífico, de repente, sacude la lancha. Esta pinga se va a virar, susurra Richard. Reza para que no sea así. Estamos bastante lejos de la costa y las olas están cabronas. El timonel anuncia que un motor se ha roto, pero dice estar seguro de que con el restante alcanzarán la orilla. La lancha en que vas es la última en acercarse a una suerte de ensenada. Al bajar terminan todos empapados. Sin embargo, el sol es fuerte y los seca rápido. Uno de los coyotes los lleva a un descampado. Reparte cajitas con comida y vasos desechables con agua y refresco.
El descampado es lo que llaman un «punto de distribución». Un sujeto organiza a los cansados y somnolientos migrantes según la red de coyotes a la que pertenecen, y luego recoge los sobres con dinero que cada uno entrega. Tú y Richard, y una decena más, son enviados de vuelta a una lancha. Tras una hora de viaje, desembarcan en una zona pantanosa. Solo caminen en línea recta y no se detengan, ordena el timonel cuando los abandona. Se trata de un terreno fangoso, con yerbajos; en ocasiones la superficie parece succionarte hacia sus traicioneras profundidades y en otras te paraliza. El lodazal emana un olor como de azufre, materia orgánica en descomposición. Al llegar a tierra firme tienen la mitad del cuerpo cubierta de ese fango repugnante. En cuanto puedas, piensas, te desharás de la ropa, y también de los zapatos. Un sujeto les hace señas desde muy lejos. Suponen que se trata del nuevo coyote, y se dirigen hacia él. El tipo los guía hacia unos matorrales donde hay tres autos ocultos. El grupo se divide en tres y viajan durante 40 minutos hasta un pueblo del cual no recordarás el nombre. Los instalan en un hotel pequeño pero muy limpio. El servicio de almuerzo y comida es bastante decente, y cada habitación, donde los instalan de tres en tres, cuentan con aire acondicionado y televisión. Allí pasan tres noches, junto a otro cubano de poco más de veinte años. La cama, al menos, es bastante grande.
***
Los siguientes dos días viajan en microbuses y en motocicletas con carcasas metálicas y asientos agregados en la parte trasera, lo que en tu ciudad se conoce como mototaxis. Durante el trayecto superan un retén de agentes de Inmigración que, ya sea por desgana o por complicidad con los coyotes, no reparan en ustedes.
El tercer día lo pasan en campo abierto; el paisaje te recuerda las llanuras de Cuba. Duermen en una casa de tablas y techo de yerbas, con piso de tierra y sin baño. Muy cerca unos muchachos conservan vivos dos hornos de carbón. No parecen sentir curiosidad por la cuadrilla de migrantes.
Despiertas con ojeras. Richard y el resto del grupo también tienen caras de no haber dormido bien. El humo de los hornos y el aullido de los animales —¿coyotes?— hicieron de la noche un tormento. Un campesino les brinda rodajas de pan con jalea y botellas de agua. Richard no tiene hambre y rechaza el desayuno, pero el hombre insiste en que coma. Dice que será el último bocado que probarán en buen rato.
Se largan del lugar en varios autos viejos que los llevan hacia donde los espera un camión pesado y gigantesco. Todos suben en la parte trasera, cuyo suelo guarda restos de cemento y gravilla. Jamás en la vida he estado tan sucio y maltratado, le dices a Richard. Él te responde con una mirada que interpretas como: «¿No te has fijado que ahora mismo ese es el menor de nuestros problemas?». Dando tumbos, el camión sube y baja montañas y surca caminos de tierra entre paredes de acantilado que, piensas, en cualquier momento podrían desprenderse sobre sus cabezas. Se detienen en un trozo de carretera para descansar un par de horas. Para entonces ya es medianoche y no han comido nada. Richard, tú y otros dos cubanos piden al chofer ir a algún sitio donde vendan comida, pero este les contesta que, en esa zona, a esas horas, nadie trabaja.
El amanecer los sorprende sobre el camión, que se detiene repentinamente. El conductor advierte que pasarán por un poblado y ordena hacer silencio y moverse lo menos posible. Les entrega una lona impermeable gigantesca que deberá cubrirlos mientras atraviesan el pueblo. Más adelante, el camión vuelve a parar. ¡Verga, ahorita sí nos chingamos!, grita el conductor. Les pide a todos que bajen y esperen escondidos a un lado de la carretera, mientras calza con pedruscos las ruedas del vehículo y habla por teléfono. Media hora después un microbús los recoge. El hombre se queda junto a su camión, maldiciendo la hora en que el motor se descompuso.
***
Están otra vez en la Ciudad de México. El microbús los abandona en una avenida inmensa, nada parecida a las callejuelas de Iztapalapa. Las edificaciones indican que se trata de una zona mucho más próspera que los alrededores de la Estación Migratoria Las Agujas. Por eso mismo temen llamar demasiado la atención. Llevan las ropas sucias y huelen mal. Por fortuna nadie repara en ustedes. Se dirigen al hotel que les había mencionado el conductor del microbús y repiten el proceso de siempre: basta un nombre para abrir todas las puertas y las sonrisas. La habitación cuenta con televisión por cable, agua caliente y una cama ancha y cómoda como no has probado en tu vida. La capital es la capital, dice Richard, risueño, mientras rebota en el colchón. Luego salen a dar una vuelta, y caminan tres calles, no más. Siguen temiendo ser detenidos, aunque el recepcionista ha insistido en que paseen cuanto les dé la gana. En una tienda cercana compran ropa y zapatos, y descubren un puestecito de comida regentado por dos señoras mayores, a media cuadra del hotel. Deciden almorzar allí todos los días. Tu primo ha mandado otro giro por Western Union, y hasta les ha recomendado un restaurante de comida cubana donde pueden pedir platillos a domicilio.
La semana transcurre entre tandas de películas, comidas en la habitación y largas conversaciones telefónicas con sus familiares. Se sienten repuestos, tranquilos. La nueva red de coyotes parece mucho más segura. ¡Si solo hubiesen ido con ella desde el principio! Un sábado, a las siete de la noche, alguien los llama para pedirles que bajen con todas sus pertenencias al parking del hotel. En un auto los espera un sujeto que dice ser quien los llevará a volar. ¡A volar! Sí, señor. Van para Mexicali, ciudad fronteriza con Estados Unidos, en un vuelo esta noche. No se me estresen. Yo me ocupo. Les entrega los pasajes. Conduce hasta el aeropuerto. Los acompaña en el proceso del check in. Se despide de ustedes, no sin antes instruirlos sobre qué hacer una vez aterricen en Mexicali.
Señor, por favor, ¿podría retirarse de la fila y acompañarme?, te dice una joven uniformada que agarra tu mochila tras pasarla por el escáner. Ves que Richard se dispone a seguirlos, pero le haces señas para que espere justo ahí. Sobre una mesa metálica la joven extrae de la mochila, una a una, tus pertenencias: abrigos, ropa interior, una pequeña botella de agua, pantalones. ¿Y esta piedra qué es?, te pregunta. Tú, nervioso, contestas que un Elegguá. ¿Un qué? Intentas explicarte, pero te mira extrañada. Notas que no confía en tus palabras, que por demás salen atropelladas. Crees que tus miedos pueden confundirse con los de un mal mentiroso. Tiemblas más. A pocos metros, Richard espera asustado: se muerde las uñas y te abre los ojos, como haciéndote saber que en cuanto le digas irá en tu auxilio. La verdad es que tiene más habilidades para caer bien. La joven llama a una compañera y le muestra el Elegguá. Usted es cubano, ¿no?, te pregunta. Afirmas con un gesto. Es algo religioso. Muchos cubanos traen estas cosas, explica la otra mujer. ¿Entonces no hay pedo con esto? No creo. La joven se vuelve hacia ti y coloca nuevamente el Elegguá en la mochila. Pase usted, y tenga un buen viaje.
Una vez en el avión te sientes a salvo. Yo hasta que no salga del aeropuerto no me relajo. ¿Te acuerdas de los tres muchachos en Las Agujas que nos contaron cómo los detuvieron en cuanto llegaron a Mexicali?, dice Richard. No seas pájaro de mal agüero, asere. Aterrizan sin contratiempos. Un oficial del aeropuerto les dice que deben incorporarse a la fila de Inmigración. Ya en la ventanilla se presentan juntos ante un agente y le extienden sus respectivos pasaportes. Dentro, doblados con mucho cuidado, han colocado unos pocos miles de pesos, tal y como ordenó el hombre que los llevó al aeropuerto. Se me apartan tantito hacia acá, dice el agente. Ves como extrae el dinero disimuladamente; lo coloca en una bolsa. Les entrega los documentos y se despide sonriente.
Justo en la puerta del aeropuerto los interceptan dos hombres uniformados de camuflaje. En los chalecos antibalas negros llevan escrito en mayúsculas blancas: «GUARDIA NACIONAL». Sus pasaportes, por favor, dice uno. Esta escena no estaba en el guion que les vendió el coyote. Los soldados hacen fotos con sus celulares a los pasaportes antes de devolverlos. Sigan su camino, ordena el otro.
El calor en Mexicali los obliga a quitarse los abrigos y a comprar otra botella de agua. En el estacionamiento del aeropuerto llamas al contacto que debe recogerlos. El sujeto no tarda en llegar, y los traslada en su auto hasta una calle donde otro coche espera. Los llevan para un apartamento. ¿Cubanos?, dice el muchacho que los recibe. Sí. ¡Coño, qué bien! Pero pasen, pasen. Por el acento sabes que también es cubano, de La Habana, quizás. Les muestra el apartamento, que es pequeño, aunque acogedor. Yo llegué ayer y estoy solo aquí. Como ven, no hay mucho espacio, ni camas. Para dormir hay colchoncitos. Los tiran en el piso, y ya. El piso está limpio, por cierto. Pero lo que sí hay es esto, dice, y abre entusiasmado un refrigerador con botellas de agua fría y cervezas mexicanas. Además, hice arroz congrí y ropa vieja, suficiente para los tres. Esta gente dejó comida aquí para un batallón, solo hay que cocinarla.
Lo primero que haces es beberte una cerveza tirado en un sofá, junto a Richard, mientras intercambian anécdotas del viaje con el improvisado anfitrión. Solo tomas dos cervezas más, aunque tienes deseos de embriagarte como nunca y tirarte a dormir ahí mismo, en el sofá. Estás eufórico. Google Maps indica que Estados Unidos está a pocos kilómetros.
***

Por teléfono alguien avisa que se irán a la mañana siguiente. Pero los planes cambian poco después. No será mañana, sino pasado. Los llevamos a otra casa y, cuando todo se calme, cruzan. La otra casa es también un apartamento pequeño, solo que vacío y muy sucio. Hay una montaña de cajas de pizza. Sobre esos cartones duermen los tres esa noche. Cuando vienen por ustedes, preguntas si ya van hacia la frontera. No. Regresan a la casa donde estuvieron antes.
Al tercer día en Mexicali, los coyotes anuncian por fin que cruzarán la frontera. Un auto los lleva del apartamento a las afueras de la ciudad. Aparcan en una llanura desolada y polvorienta, justo frente a la única vivienda visible por esos lares. Allí suben a la parte trasera de una pick up con otras diez personas y un par de escaleras retráctiles. El copiloto revisa sus identificaciones y luego da la orden de avanzar al conductor, un adolescente flacucho con una pistola sujeta al cinturón. El chiquillo, que no debe pasar los 15 años, conduce bien, a toda velocidad, por aquel terreno árido e irregular.
La pick up se detiene frente al muro de gruesos barrotes metálicos que separa México de Estados Unidos. Aparte de ustedes, no hay señales de vida hasta donde la vista alcanza. El adolescente recuesta una de las escaleras a uno de los barrotes. Por ahí sube el copiloto con la otra escalera y, una vez arriba, la coloca del otro lado. Baja. ¡Arriba, arriba!, ordena el chiquillo. Alguien del grupo sugiere que se adelanten las mujeres y los niños. Todos acuerdan que sea una anciana venezolana, de unos 70 años, la primera en pisar territorio estadounidense. La vieja sube lentamente, pero una vez arriba, casi llorando, dice que no puede descender. Pinche vieja, baje nomás por la escalera. Un escalón después de otro. ¡Vamos!, la apura el chiquillo. ¡Baja, mamá!, grita una mujer, quien viene acompañada de dos niñas y un hombre. De pinga que nos cojan aquí por culpa de la vieja esa, suelta Richard. Los coyotes están cada vez más nerviosos. Miran hacia todos lados y refunfuñan. La vieja sigue negándose a abandonar la cima de la valla.
El que pueda que haga esto. El chiquillo abraza uno de los barrotes y comienza a subir como una oruga, pero antes de llegar a la cima regresa deslizándose con cuidado a tierra. Richard lo logra a la primera. Tú, en cambio, avanzas solo unos pocos metros antes de resbalar y caer. De milagro no te rompes un hueso. ¡Dale, que tú puedes! ¡Agárrate bien y usa las piernas!, te grita Richard desde el otro lado. Otra vez fracasas. ¡Prueba metiendo los pies entre los barrotes! Esta vez, con mucho trabajo, lo logras. Cuando llegas al otro lado, fatigado y sudoroso, saltas, gritas: ¡Cojoneeeeeee, siiiiiiiií! Abrazas a Richard. Todos logran cruzar, incluida la vieja. Algunos lloran. También quieres llorar.
***
El grupo avanza, ya sin los coyotes, por una carretera solitaria. El sol es inclemente. En algún punto se topan con un canal acuífero que no saben cómo cruzar. En teoría, deben entregarse a las autoridades estadounidenses, pero quién sabe cuánto más deben caminar antes de encontrar a alguien. Siempre pensaste que este lugar estaría lleno de jeeps y guardias estadounidenses. ¿Y si llamamos al 911?, propones de pronto. Temes que se burlen de tu ridícula idea sacada de películas y series. Sin embargo, todos están de acuerdo. Eres tú quien llama. Hola, sí, hola. ¿Me escucha? Somos un grupo de emigrantes, 13 personas. Hay mujeres y niños y ancianos. Estamos perdidos. Del otro lado de la línea alguien te dice en perfecto español que describas el lugar en que te encuentras. Hay un canal, con mucha agua, y una carretera. Manténganse en ese sitio, te ordena la voz.
Unos 15 minutos después aparecen dos camionetas de la guardia fronteriza. Los oficiales les retiran sus pasaportes, anotan los datos de cada uno y los conducen hasta un punto de control. Uno de ellos pide que, excepto la ropa, guarden en sus mochilas todas las pertenencias. Un ómnibus pasa por ustedes. Los oficiales se quedan con las mochilas.
Entran en fila a un centro de detención. Una mujer uniformada y con guantes de látex revisa las cabezas en busca de liendres. Luego pide que descubran sus torsos por unos segundos. Supones que para saber si tienen sarna. Les entregan planillas y lápices. Debes escribir el nombre de la persona que te acogerá, su teléfono, y si existe algún vínculo familiar entre ambos. Anotas los datos de tu primo, al igual que Richard.
Te enteras que están en «La Hielera». El sitio consta de cuatro paredes: tres de cemento y una de cristal a través de la cual se ve el desértico exterior. Pronto comprendes que el sobrenombre del lugar se debe al aire acondicionado central, que, por alguna razón, no parece molestar a los cubanos.
***
En La Hielera no hay donde sentarse, excepto por unas banquetas metálicas. Ni siquiera en Las Agujas, tampoco en las casas de espera durante la ruta, hubo tal hacinamiento. Para dormir a cada persona se le asigna una suerte de sábana plateada, no sabes si de nylon o de alguna tela sintética. La primera noche, Richard y tú ocupan una de las banquetas. Acuerdan turnársela cada cuatro horas. Mientras uno descansa, el otro debe permanecer en pie.
A la mañana siguiente, dos guardias se llevan a un grupo de migrantes sin decir a dónde. Entre la gente comienzan a circular rumores sobre la deportación. Poco te importan. La salida de unos cuantos ha aliviado el problema del hacinamiento, así que ahora puedes tumbarte en el piso, aunque a veces te golpeen las extremidades de otros. En la tarde, Richard, después de pensarlo mucho, se decide a cagar. Teme sufrir una obstrucción intestinal. En La Hielera no hay baño, solo una taza detrás un muro de un metro de altura. A veces la gente termina durmiendo allí mismo. No existe nada parecido a la privacidad. En la noche los olores de casi un centenar de cuerpos, y el hedor nauseabundo proveniente de excusado, te provocan arcadas. La comida, aunque siempre la misma, te parece buena: hamburguesa (¿sabrá así la famosa MacDonald’s?), un paquete con seis crujientes zanahorias en miniatura, una manzana, una naranja y un pequeño potecito de refresco.
Al amanecer del tercer día entran los guardias y sacan otro grupo de diez personas. Alguien dice que a esa hora retiran a los que dejarán en Estados Unidos. Los que se llevan a las dos de la tarde son deportados, explica. Al atardecer del cuarto día, justo a las dos de la tarde, vienen por ustedes. Dos guardias los escoltan hasta un microbús. Le preguntas cuál es el destino, pero el sujeto no parece escucharte. Lo intentas con las pocas palabras en inglés que dominas, y tampoco recibes respuesta alguna.
El microbús los deja en otro centro de detención algo más espacioso que La Hielera. Temes que este sea el fin de la aventura, que todo el esfuerzo, los peligros y el dinero invertido hayan sido en vano. Richard dice haber escuchado que a veces te mantienen encerrado por un buen tiempo antes de deportarte. Este lugar parece una prisión, aunque no como las que han visto en películas. Después de mucho insistir, un funcionario les revela que serán liberados al día siguiente tras pasar un test de COVID-19, y que una ONG los ayudará a ponerse en contacto con tu primo. ¡Sí, pinga, al fin!, grita Richard, sujetándote la cara entre sus manos. Después te abraza. Lo sientes sollozar. Llora, mi hermano, llora, dices, y le das unas palmaditas en la espalda. Ya se acabó. Lo logramos.
*Tercera parte, y final, de esta crónica sobre la ruta migratoria de dos cubanos hacia Estados Unidos.
**Lea antes: «Road to USA (I)» y «Road to USA (II)».
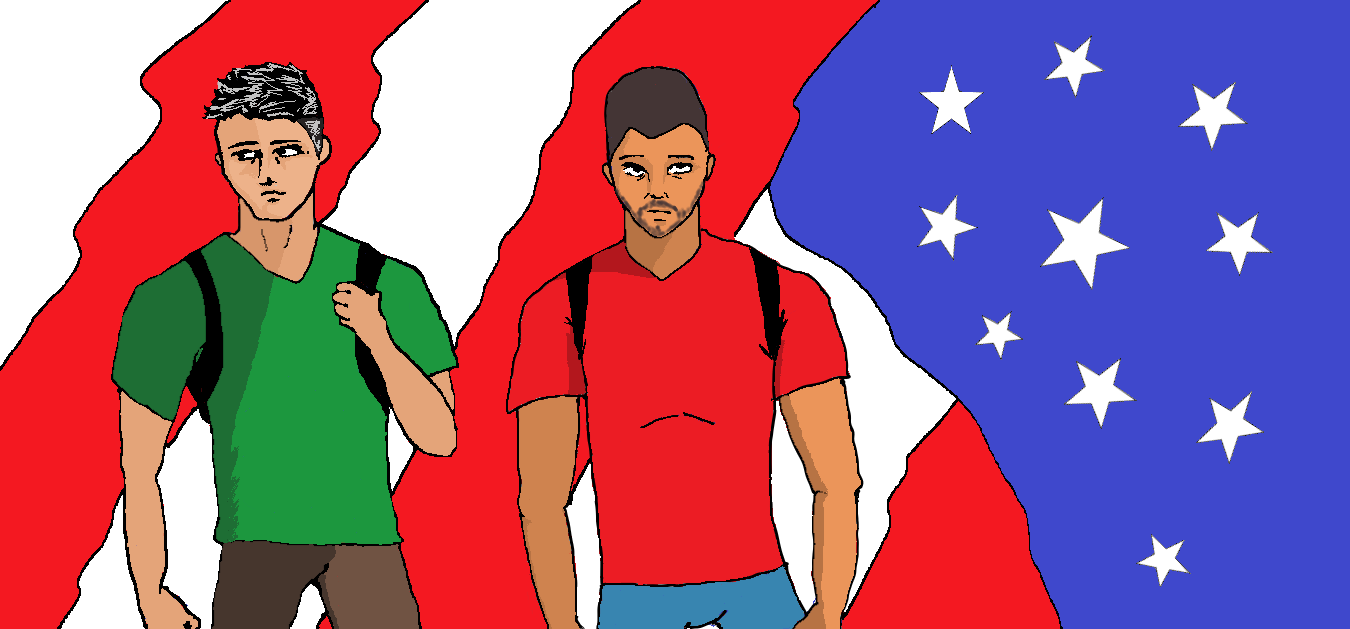



Emocionante final.
Les deseo exitos en la vida que les espera.
Después de mucho insistir, un funcionario les revela que serán liberados al día siguiente tras pasar un test de COVID-19, y que una ONG los ayudará a ponerse en contacto con su primo. ¡Sí, pinga, al fin!, grita Richard, sujetándote la cara entre sus manos. Después te abraza. Lo sientes sollozar. Llora, mi hermano, llora, dices, y le das unas palmaditas en la espalda. Ya se acabó. Lo logramos.
*Tercera parte, y final, de esta crónica sobre la ruta migratoria de dos cubanos hacia Estados Unidos.