«Todo Platón», solía decir Lezama, indicando la necesidad de leerse la obra completa del filósofo griego. Todo Arenas, podríamos decir nosotros, porque incluso en la parte menos lograda de su obra de ficción, que es la poesía y el teatro, y en sus desiguales ensayos, reseñas y prólogos, chispea su genio extraordinario. Libro de Arenas, recién reeditado por Casa Vacía y Arteletrastudio, viene a facilitar esta labor de lectura completa. Como explica Enrico Mario Santí en su prólogo, el libro complementa esos tres puntales de la bibliografía de Arenas que son Antes que anochezca (1992), la compilación de ensayos Necesidad de Libertad (1986; 2001) y las Cartas a Jorge y Margarita Camacho (1967-1990) (2011). Además de ensayos, reseñas, cartas abiertas, escritos autobiográficos y dos largas entrevistas realizadas recién llegado al exilio, Libro de Arenas incluye algunos textos de ficción: el bosquejo de Otra vez el mar que la editorial barcelonesa Argos Vergara publicó en la primera edición de la novela, los «treinta truculentos trabalenguas» dispersos en El color del verano, y cinco cuentos escritos a comienzos de los sesenta, entre los cuales se encuentra «Los zapatos vacíos», aquel relato que impresionó a Eliseo Diego y le franqueó a Arenas, a sus veinte años, la entrada a la Biblioteca Nacional.
Es en esta segunda sección, titulada «Literatura», donde radica, a mi entender, la mayor contribución del libro. Si bien los cuentos son tentativos, las reseñas, publicadas en las revistas Unión, La gaceta de Cuba y Casa de las Américas entre 1967 y 1970, no lo son: este es ya el Arenas que conocemos; el caudal y la cadencia de su prosa, ese brillo que los descuidos o imperfecciones formales que asoman alguna que otra vez no mellan en absoluto. No deja, sin embargo, Arenas de sorprendernos por la agudeza de sus juicios críticos. Cuando escribe, comentando el primer libro de Benítez Rojo, que «con Tute de reyes Benítez entra en este juego doloroso y terrible que es la literatura. Ha irrumpido de pronto, con la energía del que ha llevado muchos años de entrenamiento silencioso, observando los errores de los demás jugadores», bastaría sustituir Benítez por Arenas y Tute de reyes por Celestino antes del alba, que se publicó, casualmente, en el mismo año de 1967.
En esas reseñas de autores contemporáneos, tanto cubanos como latinoamericanos, Arenas se esfuerza por deslindar su propio lugar dentro de esas tradiciones que convergieron en aquellos años de efervescencia literaria, cuando La Habana se convirtió en uno de los focos culturales del mundo y todavía en la revista Casa de las Américas se podía decir algo como que «en cualquier tiempo en que me hubiese tocado escribir hubiese sido escritor (aun cuando no publicara ni una cuartilla). Esa fatalidad (esa dicha) está por encima de cualquier sistema social» (p.87) En los ensayos de los ochenta, a continuación, no ha cambiado el estilo pero sí, radicalmente, la situación: quien fuera redactor de La gaceta de Cuba es ahora uno de los directores de la revista Mariel, donde la denuncia del régimen cubano coexistió con una revisión de la tradición literaria nacional desde un contexto, el exilio, donde ciertos temas clausurados por la ortodoxia marxista-leninista, como la cuestión misma de «lo cubano», parecían recobrar actualidad, y el castrismo podía ser visto como una más —la peor, ciertamente— en una serie de frustraciones nacionales desde donde releer, a contrapelo de las adocenadas lecturas oficiales, a figuras como Poveda y Martí.
El exilio es liberación, pero también, sobre todo hacia el final, frustración, como refleja ese magnífico ensayo titulado «Los dichosos sesenta», escrito en enero de 1989, donde el escritor evoca, para abstraerse de la fealdad de ese paisaje norteamericano de estaciones de gasolina y Burger Kings visto desde la ventanilla de un tren, el tiempo de su juventud, aquel momento que «conminaba al desenfado y por tanto a la creación». Ese ambiente electrizado donde era de esperarse que surgieran en Latinoamérica «una serie de obras únicas», Arenas lo contrasta con «el letargo del nouveau roman», y en su trayecto hacia esa innombrada universidad donde va a ofrecer una conferencia sobre la novela de los sesenta, se esfuerza por sumergirse en «aquel tiempo en que aún vivíamos porque soñábamos y se hacía una gran literatura porque no se había perdido la inocencia». Pero el tren pasa por un campo deportivo y él ve unos jóvenes, ágiles y despreocupados, jugando al baloncesto. Ahí encuentra un símbolo de todo lo que los cubanos de su generación, «los que venimos del futuro, los que hemos padecido y padecemos una sucesiva cadena de infamias o de calamidades», no podrán nunca hacer. El exilio es gravedad, alienación, estrés postraumático.
Las reseñas que, al comienzo de la sección «Literatura», compilan Nivia Montenegro y Enrico Mario Santí nos devuelven en cambio al Arenas en estado de gracia, anterior al desencanto, el que, por así decir, podía aún lanzar con ligereza la pelota al aire. «Escribo con una confianza enorme, con optimismo y con violencia. Tengo muchas cosas que decir», le confiesa a Miguel Barnet en aquella entrevista a raíz de la publicación de Celestino antes del alba. El contraste entre la facilidad de la escritura y las dificultades materiales en que se lleva a cabo, que Arenas dramatizará en su relato «Termina el desfile», aparece ya en esta primera entrevista: «Me siento a escribir en una silla molestísima que [sic] le falta el espaldar. Escribo utilizando una máquina vieja con cinta gastada, y empleando papeles de cartucho». Con humor, Arenas se reconoce «un escritor del Tercer Mundo, mientras no se invente el cuarto», pero anuncia, con la fanfarronería de la época, que la narrativa cubana «está a punto de dar un salto», y ese salto lo darán — «indudablemente, los escritores más jóvenes, porque como no tienen nada que perder, pueden arriesgarse, lanzarse, despeñarse o salir triunfantes».
Y entre ese grupo de escritores, desde luego él, que a pesar de escribir «con falta de ortografías[sic]», desde la publicación de Celestino antes del alba se ha convertido en la gran promesa de la narrativa cubana. Las reseñas de esos años revelan a un escritor ambicioso, claramente decidido a cumplir esa promesa. Arenas no solo busca maestros en que inspirarse sino también escarmentar por cabeza ajena, evitando los errores de otros contemporáneos suyos, como «ese inventario minucioso que se realizara sobre la vidriera, o el muestrario, de un museo creado para turistas apresurados» que señala en su crítica de una novela de José Lorenzo Fuentes. He aquí lo que, parafraseando aquel ensayo de Piñera sobre Lezama, podríamos llamar las opciones de Arenas: sus modelos y antimodelos, el camino a seguir y las tentaciones a evitar. Cuando comenta Abrir y cerrar los ojos, de Onelio Jorge Cardoso, El llano en llamas y Pedro Páramo de Rulfo, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Tute de reyes de Antonio Benítez Rojo, Viento de enero de José Lorenzo Fuentes, Mariana de David Buzzi, y El viento en la casa del sol de Manuel Granados, Arenas habla de sí mismo.

Y lo hace expresamente en «Celestino y yo», que viene a ser lo más cerca que estará Arenas de ofrecer una poética, el equivalente, salvando todas las distancias, de Experiencia de la poesía de Vitier, de «lo real maravilloso americano» de Carpentier o «Conocimiento de salvación» de Lezama. En esa conferencia leída en la Biblioteca Nacional y publicada en Unión en 1967, el joven escritor celebra, primero, el «mundo mágico» de la infancia, y luego el poder de la imaginación para acceder a una realidad integral, más allá del «horror cotidiano en el cual estaremos condenados a habitar». A ese niño que es él en su remoto Perronales, el hijo de Oneida Fuentes, mujer abandonada, que vive en una casa sin luz eléctrica ni agua corriente con sus abuelos, una bola de tías solteras o «dejadas» y varios primos entre los cuales hay una niña inválida que se llama Maricela Cordovez, y es también el niño arquetípico, todos los niños, «la imaginación lo ha rescatado de la realidad inmediata y lo ha llevado a salvo a la otra realidad, a la gran realidad, a la verdadera realidad, aquella que tiene lugar en el subconsciente del individuo».
Evidentemente, esta poética de Arenas está, en espíritu y letra, muy cerca del surrealismo. En el primer manifiesto, que es fundamentalmente una defensa exaltada de la imaginación (Breton llama a ondear «la bandera de la imaginación», a recobrar «el manantial de la imaginación…») hay también una reivindicación de la infancia: «Tal vez sea la infancia lo que más nos acerca a la vida verdadera; la infancia, después de la cual el hombre no dispone más que de pocas entradas de favor, además de su salvoconducto […] Gracias al surrealismo parece que ese estado de gracia vuelve».2 Solo que si Breton, en este texto de 1924, polemizaba con el género novelístico en su totalidad, refiriéndose sobre todo a la tradición decimonónica, Arenas, heredero de la gran renovación narrativa que llevaron a cabo las vanguardias y autores como Kafka, Joyce y Virginia Woolf, polemiza estrictamente con el realismo, rechazando desdeñosamente esas obras que tienen «un argumento con la tradicional trama, nudo y desenlace».
«Narrar una novela en forma lineal, es decir, contar de acuerdo con las medidas años, días, meses, etc… me parece tan absurdo y arcaico como si para trasladarme de aquí (estoy en Marianao) a La Habana utilizase un quitrín, pudiendo, muy bien, tomar un auto o un ómnibus, o simplemente quedarme aquí y estar a la vez en La Habana», declara en la entrevista con Barnet. Este Arenas que reivindica «las formidables conquistas formales que han logrado los escritores de nuestro siglo» es el que, publicado ya Celestino antes del alba, acomete la escritura de El palacio de las blanquísimas mofetas, segunda novela de su «pentagonía», donde las palabras que se usan en la provincia de Oriente («zanaco», «faino», «trompada», «paniqueque») aparecen junto a ciertas técnicas de composición visual propias de la vanguardia. Esa novela abre con un «prólogo y epílogo» que es ya toda una declaración de principios contra la narrativa convencional. Y en aquella sinopsis de Otra vez el mar recogida en este Libro de Arenas, apunta: «La tipografía, el lugar que ocupan las palabras en el texto, también forma parte del contenido y la forma de la obra».
Pero el centro de la poética de Arenas no es la experimentación formal per se, sino lo que Lezama llamaba «el paideuma infantil». «La infancia, que es el tiempo más breve, y sin embargo nos revela para el resto de nuestros días, es la época de los descubrimientos», leemos en «La punta del arcoíris», uno de aquellos cuentos escritos para un libro que no ganó ningún premio en el concurso de literatura infantil de la Casa de las Américas. Y en El color del verano, ya al final de su ciclo vital y literario, el tema reaparece. «¿Qué palabra que ya pensaba irrecuperable me devolverá la infancia?». Esta pregunta alcanza respuesta en uno los capítulos de esa novela, «Viaje a Holguín», cuando Gabriel está de visita en casa de su madre y esta comienza a buscar algo en un cajón lleno de trastos. A la pregunta del hijo, ella responde que está buscando «la bigornia» para remacharse un clavo del zapato. «La bigornia, la bigornia, dijo en voz alta mientras caminaba hacia su madre. Qué palabra, qué palabra. Y la palabra lo transportó a la infancia cuando en la casa de su abuelo en el campo había una bigornia y él Gabriel solía usarla para arreglar sus zapatos. Y ya aferrado a aquella palabra, la Tétrica volvió a ser un niño campesino en su elemento. Y otra vez volvió a correr bajo la arboleda, se bañó en el arroyo, jugó en el patio con tierra, comenzó a tirar hojas al aire».
La susodicha bigornia no apareció, pero su nombre había «roto el hielo entre la madre y el hijo», y cuando Gabriel se despide al día siguiente, agradece a su madre por ella. «—¡Cómo! No me digas que te llevas la bigornia de tu abuelo. —Me llevo la palabra». Curiosamente, no es un sabor, como en la célebre escena de Proust, sino un sonido, el de una palabra no escuchada en décadas lo que transporta súbitamente al protagonista a su infancia, pero el caso es que incluso en esta obra, la más carnavalesca y satírica de la «pentagonía», no deja Arenas de novelar ese viaje al origen, al «manantial de la imaginación» que decía Breton. La literatura será siempre para Arenas, como en la definición aquella de Bataille, la infancia recuperada, y, en este sentido, acaso ningún otro escritor cubano, con la posible excepción de Baragaño, se encuentre más cerca del espíritu del surrealismo que él.3
He ahí, acaso, una de las fuentes de la sostenida polémica con Alejo Carpentier que hallamos en Necesidad de libertad y, de nuevo, en algunos de estos textos de Libro de Arenas.4 En su reseña de Onelio Jorge Cardoso, Arenas aprovecha, por ejemplo, para señalar a Carpentier como el prototipo de «esos escritores que se apoyan en fechas, cifras, crónicas», dejándonos «una literatura polvorienta, a veces bostezable, a veces elegante, pero siempre un producto de gabinete». Como se sabe, los orígenes literarios de Carpentier están en el surrealismo de París a fines de los años veinte. Allí estuvo entre los firmantes del manifiesto Un cadavre, contra Breton, que marcó la escisión del grupo, y luego colaboró en las revistas Documents, de Bataille, y Bifur, de Michel Leiris. Dos décadas después, el famoso prólogo a El reino de este mundo arremete contra la escuela surrealista pero evidentemente no hace más que reproducir esa noción fundamental de «lo maravilloso» que Breton había preconizado en el primer manifiesto. De tan manoseado, no vale la pena citar este ensayo de Carpentier: la tesis es que los surrealistas europeos, al querer fabricar «lo maravilloso», habían producido una literatura artificial; por el contrario en América Latina, donde la realidad misma era maravillosa (selvas, cordilleras, cataratas, gestas heroicas, personajes de leyenda, rituales indios y negros, coexistencia de lo tradicional y lo moderno…), bastaba al escritor describirla y/o cronicarla para producir una auténtica literatura de lo «real maravilloso americano».
Pues bien, se diría que Arenas aplica a Carpentier su propio correctivo: ahora este ocupa el puesto que en su prólogo reservara a los surrealistas europeos: escritor de gabinete, productor de una literatura inauténtica, artesano, burócrata… El autor que de manera tácita se le contrapone, en ese canon que colegimos de los ensayos y reseñas contenidos en Libro de Arenas, es desde luego Juan Rulfo. Cuando Arenas, en su reseña de Onelio Jorge Cardoso, habla de «los escritores que parten del sentido profundo de las cosas para hacer su obra», y añade que esos son «poetas», pone como ejemplo justo a Rulfo. Y en «El páramo en llamas» insiste en el valor poético de su obra, puesto que la misma «va de lo regional a lo universal, haciendo suyas (y superándolas) las técnicas más avanzadas de la narrativa contemporánea». No un «realismo mágico», aclara. Arenas celebra sin reservas a Rulfo, mas no a García Márquez. En una aguda reseña de Cien años de soledad señala que el marcado afán del autor por entretener convierte por momentos la obra en «magnífico divertimento, en un cuento de las Mil y una noches». Y vuelve a la carga contra Carpentier, señalando sus «monumentales estancamientos barrocos», cómo el autor de Los pasos perdidos «detiene la acción, inundándola de descripciones, detalles y adornos». Significativamente, la palabra «monumental» es común en la crítica a Carpentier y a García Márquez, y ello contrasta con la simplicidad señalada en Rulfo: Pedro Páramo es «obra de contención, donde nada sobra, sin que la economía de palabras limite la expresión y el vigoroso aliento poético».
Marcando distancia de Carpentier, Arenas busca así de la mano de Rulfo un camino «poético» que evita igualmente las limitaciones del realismo mágico a lo García Márquez, el otro modelo con que contaba un joven narrador de la época. (Estaba también, claro, el Vargas Llosa de La ciudad y los perros y La casa verde, pero este, aunque también le debía mucho a las novedosas técnicas de Faulkner, era demasiado realista, carecía del elemento mágico o poético que Arenas perseguía.) Aquel prólogo que es también epílogo de El palacio de las blanquísimas mofetas empieza con esta frase redonda: «La muerte está ahí en el patio, jugando con el aro de una bicicleta». Todo el texto ofrece variaciones de ese tema. Luego: «la muerte está ahí en el patio jugando con el aro mojoso de mi bicicleta». Luego: «Y olvidándome de los murciélagos cogí el mosquitero y se lo tiré a la muerte». Luego: «La muerte juega y rejuega en el patio con el aro». No hay aquí un clímax anecdótico sino una expansión de esa imagen poética donde percibimos, claro, a Rulfo, pero también algo de Lorca, el Lorca de «La leyenda del tiempo» más que el del romancero.
Aunque desiguales, los cuentos infantiles recogidos en este Libro de Arenas —«Los zapatos vacíos», «El llanto de la tojosa», «La punta del arcoíris», «Soledad» y «La puesta del sol»— muestran ya un narrador en busca de eso que en su ensayo sobre Rulfo llama «la magia y la poesía». El protagonista es un niño, la anécdota es mínima, todos ocurren en el campo. Campanillas, úpitos, hitamorreales, maizales, matas de ruda, gengerenicas, querequetés, tojosas: hay aquí una magia distinta a la del monte afrocubano, que está lleno de signos y donde cada planta tiene un uso medicinal o religioso, una magia como más prístina, acaso universal: las plantas y las aves, el aguacero y los truenos no son símbolos o índices de nada sino puras existencias, y por eso mismo, porque no hay código, se ofrecen a la imaginación infantil, pueden convertirse en cualquier cosa: «Voy hasta el patio y empiezo a jugar con unas tuzas de maíz. Esta tuza grande será mi padre; y aquella, comida por los gorgojos le pongo el nombre de mi abuela; mi madre será esta, pequeña y de color amarillo».
Si comparamos estos cuentos con la obra temprana de Carpentier, los «poemas afrocubanos» como «Liturgia», publicado en la revista de avance, y los que escribió en francés con el título de Poèmes des Antilles, o la novela ¡Écue-Yamba-O!, se notará enseguida el contraste. Carpentier es la magia prefabricada; en el colmo del exotismo, parece haber adoptado lo más superficial del movimiento surrealista. Su mirada es siempre exterior, pintoresquista, y en su «novela afrocubana» encontramos un lenguaje afectado, que se esfuerza continuamente por enfatizar su carácter rompedor, vanguardista. Celestino antes del alba, en cambio, incorpora de manera orgánica las técnicas de Faulkner y Rulfo, para dejar fluir la voz, pensamientos y delirios del protagonista y su amigo imaginario. Tenemos, pues, la paradoja de que la primera novela del sofisticado Carpentier, publicada a sus veintinueve años, es una novela hasta cierto punto ingenua mientras que la primera novela del «primitivo» Arenas, terminada a sus veintidós años, no lo es en absoluto.
Arenas no sólo apela en Celestino antes del alba a la imaginación, esa piedra angular de la poética surrealista, sino que tematiza en sus obras posteriores, de manera deliberada, la epopeya de la imaginación, aún más heroica en un contexto que ha pasado del filisteísmo burgués contra el que insurgía el surrealismo a la realidad, mucho más constreñida y agobiante, del estado policíaco. Si Celestino escribía en los troncos de los árboles y Fortunato en las resmas de papel del abuelo, Héctor ya no escribe; compone oralmente sus cantos para no dejar huella incriminatoria alguna. «Otra vez el mar es una lucha exaltada porque prevalezca el triunfo de la imaginación (de la libertad). Una batalla incesante cuyas armas son las palabras», apunta en la sinopsis de la novela central de la «pentagonía», que finalmente consiguió publicar en 1982, tras más de una década de persecución y ostracismo.
No más llegar al exilio, Arenas había retomado la escritura de ensayos y reseñas, a los que añadirá, escarmentado de sus ilusiones juveniles, artículos polémicos y cartas abiertas. No es ya una promesa de la narrativa cubana, sino un autor consagrado, seguro de su centralidad en la literatura cubana del siglo. En estos textos, que han de leerse junto a aquellos compilados en Necesidad de libertad, Arenas ofrece, aunque no de manera sistemática, un canon de la literatura cubana. Un canon que no está, por cierto, del todo en sintonía con las modas actuales. Significativamente, Arenas jamás menciona a Lorenzo García Vega, tan sobrevalorado, y destaca a Enrique Labrador Ruiz, del que casi nadie se acuerda. No solo en «Escuchando a Labrador Ruiz», una reseña del libro de conversaciones con Reinaldo Sánchez, sino también en «La literatura cubana dentro y fuera de Cuba», Arenas destaca la importancia de las primeras novelas de Labrador. «Lo mejor de un escritor tan reconocido como Julio Cortázar tiene su origen directa o indirectamente en esas novelas gaseiformes», afirma Arenas. Esa idea aparece también en la semblanza de Labrador incluida en Necesidad de libertad, así como en la nota que en el tercer número de Mariel acompañó la publicación de un capítulo de Laberinto.
Y es muy posible que Arenas se equivoque, porque lo que él atribuye a Labrador, ese estatuto activo del lector, estaba ya en Macedonio Fernández y de ahí lo debe de haber tomado Cortázar, pero el error es productivo en tanto nos lleva a reparar en que quizás quien más cerca ha estado en Cuba del autor de Museo de la novela de la Eterna no es, como se ha dicho, Lorenzo García Vega sino Enrique Labrador Ruiz. Esas novelas «gaseiformes» —en 1933 El laberinto de sí mismo, luego Cresival en el 36 y Anteo, en el 40, estas últimas con sendos prólogos que son singulares manifiestos de la novela de vanguardia— tienen aire de familia no sólo con Macedonio sino, como han notado algunos de los estudiosos de Labrador, con Onetti. Habría que releer a Labrador Ruiz, reeditar su «triagonía», hoy prácticamente inencontrable, para ponderar su singularidad en la tradición cubana, y el extraordinario logro que constituye ese libro que es La sangre hambrienta, donde el autor gira hacia lo costumbrista sin abandonar del todo la visión diríase existencialista de sus novelas anteriores.5
Labrador Ruiz «se instala en nuestra literatura con la autenticidad irreverente del dios de la brisa», escribe Arenas. Y es justo la brisa uno de los elementos que él destaca cuando se atreve a definir, en esos ensayos de los ochenta, «lo cubano en la literatura». «Más que un estilo, lo cubano es un ritmo. Nuestra constante es la brisa». Y ahí su bestia negra, Carpentier, reaparece. «Creo que lo cubano dista mucho de ser una abigarrada descripción monumental y barroca, al estilo de Alejo Carpentier. Lo cubano es la intemperie, lo tenue, lo leve, lo ingrávido, lo desamparado, desgarrado, desolado y cambiante. El arbusto, no el árbol; la arboleda, no el bosque; el monte, no la selva. La sabana que se difumina y repliega sobre sus propios temblores. Lo cubano es un rumor o un grito, no un coro ni un torrente. Lo cubano es una yagua pudriéndose al sol, una piedra a la intemperie, un aleteo al oscurecer. Nunca una inmensa catedral barroca que nunca hemos tenido. Lo cubano es lo que ondula».
Este ensayo, una versión de «El mar es nuestra selva y nuestra esperanza», conferencia leída en la Universidad de la Florida a sólo quince días de llegar a Estados Unidos, empieza con una imagen de la pérdida: «Cuando el viento, generalmente incesante y hostil, recorre la isla ya no hay grandes árboles que lo detengan». La tala de los árboles coincide, en el mundo literario de Arenas, con la conversión del país en una gran plantación —tema de El central—, y a la vez con el enrarecimiento del lenguaje en las consignas políticas —tema de Persecución— («Para tomarlo hay que sembrarlo»), y la jerga burocrática del nuevo estado (fue precisamente uno de los llamados «microplanes» de 1967 lo que dio lugar al malhadado Cordón de La Habana). Más que la ruina de La Habana, es la pérdida de los árboles la imagen que cifra para Arenas la Hecatombe nacional. Y no podía ser de otra manera; tanto desde Celestino antes del alba como desde «Celestino y yo», en la ficción así como en la poética, es justo el árbol el lugar mágico al que se asocia la infancia y la literatura.
A la imagen de Ernesto Guevara leyendo subido a un árbol en la guerrilla boliviana, que Ricardo Piglia destacara en su conocido ensayo, habría que contraponer esa de Arenas niño siempre leyendo bajo un árbol, que ofrecen algunos de los testimonios recogidos por Liliane Hasson en Un cubain libre. Reinaldo Arenas (Actes Sud, Paris, 2007), y esa otra de Arenas adulto siempre con un libro encima. Incluso en aquellos días críticos del parque Lenin donde el fugitivo cargó, como el propio Guevara en cada una de sus campañas, con su biblioteca ambulante: Del Orinoco al Amazonas, La montaña mágica, El castillo, y desde luego la Ilíada. Después de todo, ¿no reproduce esa rocambolesca clandestinidad, de manera involuntariamente paródica, ciertas prácticas de la vida guerrillera formuladas por el argentino? Si el guerrillero es aquel que, privado de las comodidades de la civilización, debe proveerse de comida cazando, pescando o recolectando lo que pueda, cambiar continuamente de posición, y aprovechar el entorno natural para camuflarse, es Arenas, durante esos casi dos meses vividos a la intemperie en las afueras de La Habana, el único que realmente fue «como el Che». Así lo cuenta en Antes que anochezca: «Un hombre me seguía de cerca con su pistola y me subí a un árbol en el que estuve varios días sin atreverme a salir». «Me amarré varios arbustos al cuerpo y vi a la Alonso bailar su segundo acto de Giselle.» «Nunca dormía en el mismo sitio. Me refugiaba en cunetas llenas de grillos, cucarachas y ratones.» «Yo, metido en el agua hasta los hombros, pescaba con un anzuelo que me había traído Juan. Asaba los pescados en una hoguera improvisada cerca de la represa y procuraba permanecer la mayor parte del tiempo posible en el agua».
Leyendo fue detenido: «Hacía como diez días que casi no comía, y con mi Ilíada debajo del brazo, me aventuré por una vereda hasta una pequeña tiendecita que estaba en el pueblo de Calabazar. […] me compré un helado y regresé rápidamente al parque. Estaba terminando de leer La Ilíada; iba justamente por el momento en que Aquiles logra ser conmovido y entrega el cadáver de Héctor a Príamo, un momento único en toda la literatura, cuando sin darme cuenta por lo emocionado que estaba en mi lectura, un hombre se acercó a mi lado y me puso una pistola en la cabeza». Si Guevara es el «último lector» porque «estamos ya ante el hombre práctico en estado puro, el hombre de acción», Arenas sería el primer lector, el lector primigenio donde la lectura se confunde casi con la naturaleza.
Notas:
[1] Libro de Arenas. Prosa dispersa, 1965-1990, segunda edición revisada y aumentada, compilación, prólogo y notas de Nivia Montenegro y Enrico Mario Santí, Casa Vacía/Arteletrastudio, 2022. La primera edición (DGE Equilibrista/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) salió en México en 2013, y no circuló fuera de ese país.
2 (Mario de Michelli, Las vanguardias artísticas del siglo XX, Unión, La Habana, 1967, p.393)
3 No es casualidad que fueran justamente el pintor Jorge Camacho y otros surrealistas de visita en La Habana para el Congreso Cultural de 1967 quienes más se interesaron en su obra, como señala el propio Arenas en su entrevista con Francisco Soto. (Conversación con Reinaldo Arenas, Betania, Madrid, 1990.)
4 Arenas llevó, desde luego, la polémica a la ficción, sobre todo en un capítulo de El mundo alucinante, como estudia Enrico Mario Santí en su extensa introducción a la edición crítica de la novela, que ha sido recogida en El peregrino en la bodega oscura y otros ensayos, Casa Vacía, 2021.
5 La sangre hambrienta y Espirales del Cuje ganaron, en 1950 y 1952, respectivamente, el premio Nacional de Literatura en la categoría de novela. Comparar esos dos libros no favorece al de García Vega.
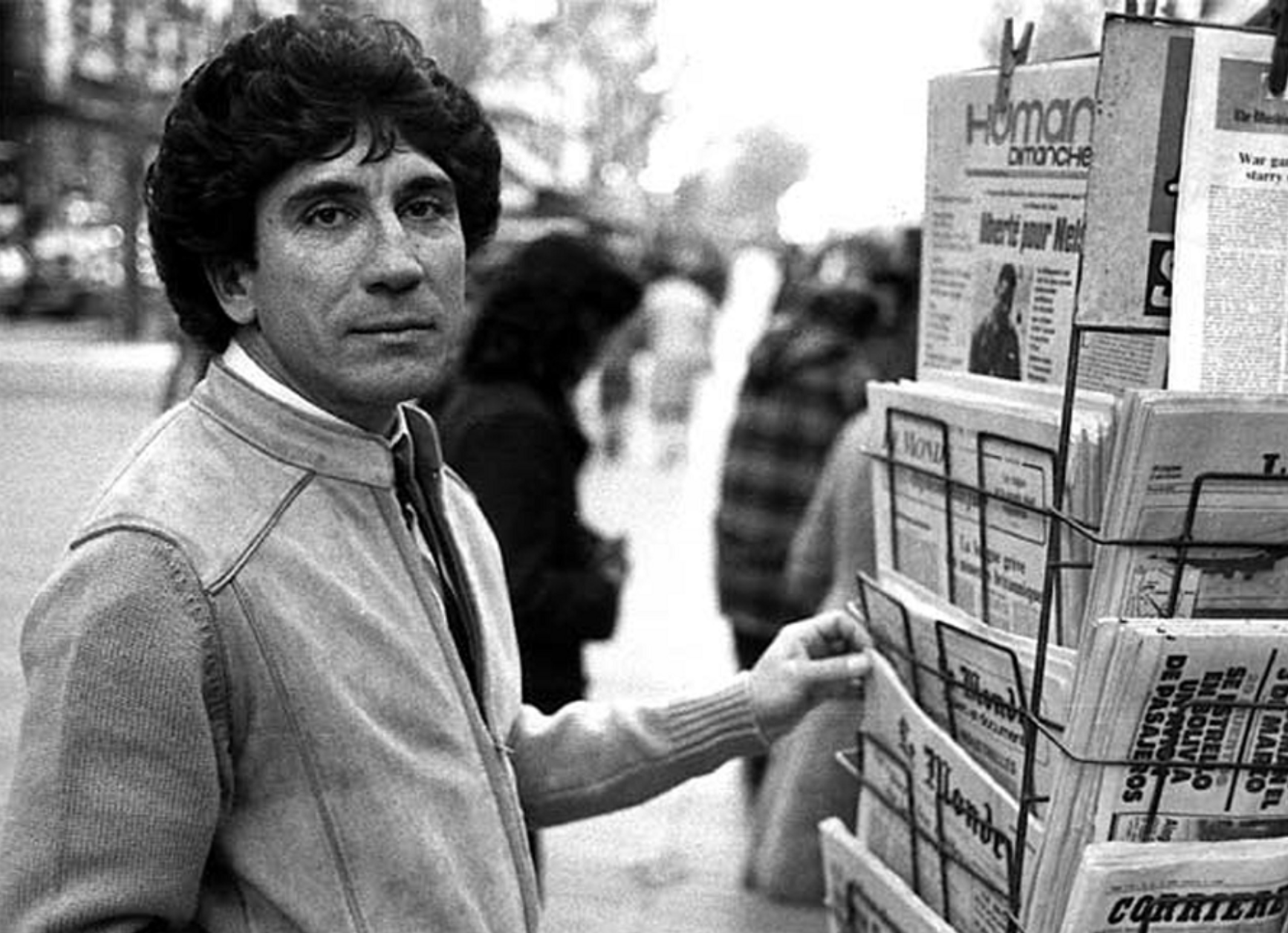



«Arenas jamás menciona a Lorenzo García Vega, tan sobrevalorado, y destaca a Enrique Labrador Ruiz, del que casi nadie se acuerda», tiene razón Duanel.
Gracias.
Perdón por la corrección, pero no es «El páramo en llamas». Las dos obras más conocidas de Juan Rulfo son «Pedro Páramo» y «El llano en llamas».
Jajaja… todos los complejos de Duanel proyectándose en Arenas.