Ahora hay expediciones turísticas al último círculo del Infierno, o por lo menos al sitio donde estuvo emplazado durante una fracción de tiempo. Se trata de una comedia profana, y posmoderna, que se ejecuta, como tantas, en un paisaje de horror.
Imaginémoslo. Los actores (los turistas) son todo solemnidad, sus gestos y sus miradas son evidentemente elegíacos; ensayan la concentración en los detalles, el inventario de las partes que se amontonan y se desagregan ante sus ojos; escuchan con aplicación las reseñas históricas, las explicaciones técnicas y observan la maleza metálica entrelazada con la maleza vegetal, y no entienden nada, porque entender es imposible, pero asienten una y otra vez, reverenciales.

Cada quien aparta de su conciencia toda ráfaga de lucidez que pueda rasgar el habitual velo kitsch de estas peregrinaciones; el morbo ruinológico, cataclísmico que los ha traído hasta aquí permanece oculto bajo la fórmula químicamente pura del humanismo; desde el principio, se ha echado andar la prestigiosa superstición de los homenajes íntimos (un homenaje, en este caso, que ha costado algunos dólares y una rápida hojeada a folletos bilingües). El miedo cerval, primitivo de la especie ruge en el fondo de todo como un torbellino de magma.
De ser cierto algo de esto, los visitantes solo estarían aquí buscando una confirmación: tras el fin del mundo todavía será posible hacer un tour… por el mundo.

Y, sin embargo, todos son muy sinceros y creen honestamente que el autobús los ha traído en un viaje legítimo de la memoria y que algo mínimo se está salvando, ya se salvó o se salvará en alguna parte gracias a esta tarde en Chernóbil.
Una comedia, decíamos. La tarde turística en Chernóbil es solo Snapchat Existencial. El efecto más general, que nos alcanza a todos, es ese humor sutil y macabro que siempre tiñe el destino de los sobrevivientes.

En las fotografías del cubano Alejandro Taquechel no aparecen los turistas (o sea, él mismo y todos nosotros), ni las postas de guardia, ni la carretera que atraviesa las zonas de exclusión y conduce a la central Vladimir Ilich Lenin, cuyo reactor número cuatro estalló el 26 de abril de 1986 provocando el mayor accidente nuclear (nivel 7) —junto al de Fukushima, Japón, en 2011— de la Historia.
Se ven instalaciones industriales, vestigios reveladores y, sobre todo, algunas turbadoras escenas domésticas correspondientes a la ciudad fantasma de Prípiat, donde vivían los trabajadores de la planta.

La idea consiste tal vez en fijar los objetos (la máscara antigás, los muñecos, los carritos locos en función metonímica, con su larval efecto dramático o nostálgico); la hermosa geometría de las cosas (el tablero de basket; la curva tersa que desmiente la hipotenusa en el triángulo de vacío que forman el vidrio roto y el marco de madera); el silencio o la incoherencia de los murales y el caos sordo que apenas se deja entrever a través de la carcasa de un televisor soviético; el paisaje que, pese a todo, ya se deja habitar por la vida. Toda vida menos la humana.
Fijar, decíamos, la huella del desastre y convertirla en piezas fotográficas capaces de generar una memoria no literal, no turística, no museográfica (lo cual ya es de por sí un imposible), sino una evocación libérrima, gaseiforme, deflagratoria y radioactiva capaz de quemarnos, modestamente, a todos en cualquier parte.

…………………….
Taquechel realizó estas fotografías en 2016 como parte de un proyecto que lo llevó a recorrer durante seis meses una docena de países del Este europeo. El mismo se titula The Red Stone (La piedra roja).
Con estas instantáneas sobre Chernóbil, se propone examinar «un tema cercano a los cubanos» debido al programa de asistencia que acogió a niños víctimas del accidente en la playa de Tarará (al este de La Habana) y, en general, debido a la cercanía en aquella época entre Cuba y la URSS. Aunque el asunto se ha vuelto a poner de moda tras la miniserie Chernobyl de HBO, «no tenemos», dice Taquechel, «una idea gráfica de lo que ocurrió».
(Fotos cortesía de Alejandro Taquchel).















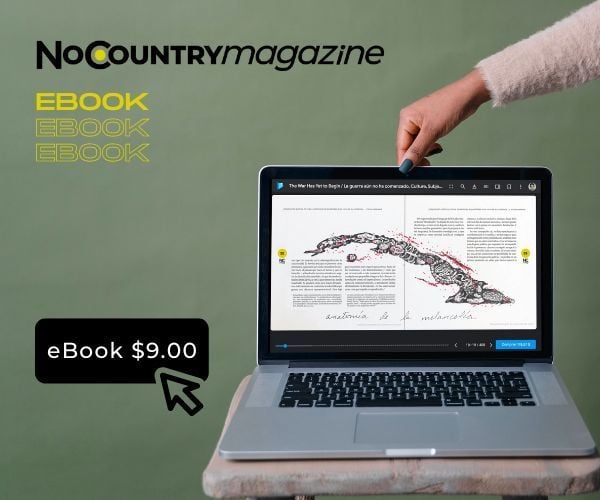


[…] autor de estas fotos, el cubano Alejandro Taquechel, llegó hasta Buzludzha —a unas tres horas de Sofía— tras desviarse de su camino. Atravesó […]
[…] (Fotos de Alejandro Taquechel). […]
[…] de Alejandro Taquechel. Su proyecto The Red Stone incluye varias series contemporáneas realizadas en países ubicados […]
[…] (Las fotografías hacen parte del proyecto The Red Stone y han sido autorizadas por su autor, Alejandro Taquechel). […]