Desde el año 1977 Colombia no vivía un escenario de protestas tan intenso. A diferencia de otros países de la región, el desarrollo de la conflictividad social colombiana ha tenido unos cauces muy singulares. Y esto se ha debido a dos factores: el conflicto armado y el narcotráfico. Ambos han funcionado como mecanismo represivo para mantener a raya los diferentes intentos de articulación popular de amplio alcance. En Colombia, decidir levantar la voz o promover la organización popular implica que tu vida empieza a estar en riesgo, ya que usarán la excusa del conflicto para acusarte simbólica o judicialmente de guerrillero, terrorista o narcotraficante. Y, en el peor de los casos, asesinarte. A través de este mecanismo propio de una dictadura es como pusieron en vilo a los sindicatos, las organizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas y negras. Sin embargo, desde la firma de los acuerdos de paz esta situación comenzó a revertirse. Es decir, en Colombia se hizo pensable que el conflicto social podía tramitarse por otros cauces. Y que, por tanto, la estigmatización social cesaría paulatinamente. Las generaciones más jóvenes, que solamente conocieron el gobierno de Santos, incluso, se forjaron en la convicción de que Colombia podía ser un país diferente y conocieron el uribismo como una pesadilla del pasado.
Sin embargo, el triunfo de Iván Duque en el 2018 volvió a poner al uribismo en el centro de la escena. La pesadilla del pasado se convirtió en un horizonte de futuro tenebroso. Muchos advertimos que esto podía suceder si Duque ganaba las elecciones. Pero el empresariado colombiano junto a los medios de comunicación oficiales y el liberalismo de élite de la cultura, la política y la academia, fueron los principales responsables en crear la imagen delirante de que Duque, aunque representaba al partido de Uribe, no era uribista.
¿Qué significó el triunfo de Duque? Hacer trizas los acuerdos de paz, regresar a la agenda de la guerra y reactivar el fantasma del conflicto armado y el narcotráfico para volver a perseguir y asesinar a las voces opositoras de su gobierno. Pero a esto se sumó un pésimo manejo de la economía y una crisis sin precedentes en el país. A diferencia del resto de la región, Colombia, gracias a la economía ilegal del narco, había tenido unas cuentas robustas y no le hacía falta entrar en el chantaje del FMI. ¿Para qué destruir al país económicamente si el conflicto armado y el narcotráfico ya funcionaban como el mecanismo perfecto de control social y agenda neoliberal?
Ahora bien, Duque nos devolvió a la agenda de la guerra pero el país ya había cambiado y él y su jefe supremo, Uribe, no lo supieron ver. ¿Qué significó esto? Un estallido social sin precedentes, y hermanado con las protestas en Chile, en el año 2019. La juventud colombiana tomó las riendas de las protestas y, a ellas, se sumaron la minga indígena, el movimiento negro y otros sectores populares del país. Pero la pandemia interrumpió esa ola de malestar social hasta que se reanudó la semana pasada. El detonante fue el rechazo generalizado a una reforma tributaria completamente agresiva con los sectores medios y populares del país. Pero a esa reforma se une otra, del año 2019, que beneficia a los sectores más poderosos. Ambas, sumadas a un inédito préstamo solicitado al FMI, dejaron a Colombia en una delicada situación económica y con un gobierno nacional y un conjunto de gobiernos locales incapaces de brindar soluciones a los sectores más castigados. En la actualidad el 42 por ciento de los colombianos se encuentra en el umbral de la pobreza.
De manera que el rechazo a la reforma fue la superficie de inscripción de un malestar mucho más profundo: el rechazo a la guerra y al empobrecimiento generalizado de los colombianos. Es por eso que el retiro de la reforma tributaria y la renuncia de su ideólogo, el ministro de Hacienda Carrasquilla, no bastó para calmar el descontento social.
A eso hay que sumarle lo que hoy es noticia en todo el mundo: la brutal represión policial a las protestas. Pero esta represión hay que entenderla en el contexto de un país entrenado para la guerra. Es decir, el gobierno colombiano ha convertido al pueblo en su objetivo militar. La policía dispara a los manifestantes y aterroriza, por las noches, a los vecinos de los barrios populares con diferentes tipos de arma de fuego. Al mismo tiempo, el ejército ha intervenido las principales ciudades y hoy el pueblo colombiano no puede gozar de sus derechos ciudadanos. Todos nos hemos convertido en un objetivo militar. Cualquiera puede morir hoy en Colombia. También debe añadirse que, desde Twitter, el expresidente Álvaro Uribe elabora teorías delirantes sobre una revolución molecular disipada (término empleado por un gurú chileno neonazi que entrena al ejército y a la policía colombianos para combatir el «neocomunismo de la deconstrucción») e incita a las fuerzas públicas y los «ciudadanos de bien» (sus cuadros paramilitares y narcotraficantes) a atacar al pueblo. Y alcaldes como Claudia López cumplen a rajatabla con los delirios del uribismo al no condenar estos actos de violencia. Por otra parte, han creado la figura del «vándalo» para justificar el accionar de la policía y el ejército y se han inventado que las guerrillas habrían cooptado las protestas. Sin embargo, esta estrategia narrativa caduca ya no les funciona. En primer lugar, porque las imágenes que circulan por todo el mundo muestran que en las calles se encuentra el pueblo resistiendo pacíficamente. En segundo lugar, porque las guerrillas sí cumplieron su parte de iniciar el proceso de paz. Y, en tercer lugar, porque es de público conocimiento que es el mismo uribismo quien infiltra las protestas hasta reventarlas y justificar la violencia policial.
El uribismo, representado por Iván Duque se encuentra acorraldo. El centrismo (liberalismo de élite) quiere crear la teoría de los dos demonios e insinuar que tanto el gobierno como el pueblo son los culpables de la violencia. El pacto histórico liderado por Gustavo Petro es el único que está a la altura de la circunstancia y pide una mesa de negociación democrática entre el gobierno y las organizaciones que lideran la protesta.
Solamente resta decir que el gobierno colombiano está barajando la posibilidad de declarar el «estado de conmoción»: es la última carta guerrerista que le queda para interrumpir el Estado de derecho, prorrogar las elecciones presidenciales del próximo año y prolongar el actual mandato mediante una guerra de baja intensidad contra su propia población y la amenaza de una guerra con Venezuela. Me parece que este sueño húmedo uribista tiene pocas posibilidades de realizarse, ya que el escenario post-trumpista no parece querer navegar por estas aguas bélicas entre Rusia (a través de Venezuela) y Estados Unidos (a través de Colombia). Colombia ha entrado en un terreno incierto al que no está acostumbrado y no es descabellado que, por primera vez en la historia de los siglos XX y XXI, un Presidente colombiano se vea obligado a renunciar a su cargo.
*Este texto fue originalmente publicado en la revista #lacanemancipa en la plataforma Hypotheses.

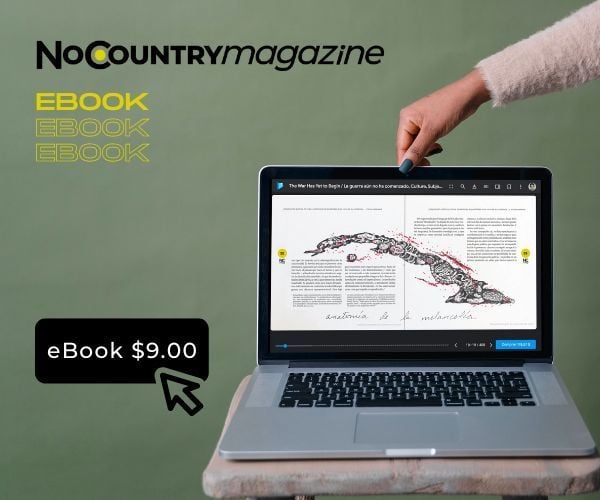


El texto fue originalmente publicado en la Revista #lacanemancipa que está en la plataforma Hypotheses.
Un análisis de la izquierda tipica sin matiz ni objetividad de la situación geopolitica de la región. Vilificar la derecha como la raíz del mal es ingenuo y poco coherente viendo los ejemplos de infiltración de la extrema izquierda en América. La agenda del foro de Sao Paolo esta siendo aplicada al pie de la letra. La verdadera raiz de los males de latinoamerica son Cuba y Venezuela. Saludos
¿Qué tiene que ver Cuba con los ataques en Siloé? ¿O con el asesinato de Nicolás Guerrero y Lucas Villa? ¿Qué tiene que ver Venezuela con los comentarios de Uribe en Twitter sobre la bandera del Cric? ¿O las declaraciones del alcalde de Pereira?. Antonio, si va a criticar por supuesta falta de objetividad y matiz, le invito a que revise su propio comentario y busque mejores argumentos que seguir lanzando todo hacia la extrema izquierda o extrema derecha. Si tanto le importan los males de Latinoamérica entonces infórmese mejor.
Un análisis de la extrema derecha típica y sin matiz…
Entonces en Colombia todo bien,?
Antonio junto a los incultos viven en una burbuja donde cualquier inconformismo de los que no piensan igual es una conspiración castro chavista. Demostrando que les sobra incultura y adolecen de la mas minima capacidad de ver realidades políticas.. siga sentado frente a la caja idiotizadora
El pueblo mandá escoje y exije,libre expresión,y no confío en la policía de Colombia,apesar de que mi familia tiene vinculos con la misma.
Entonces en Colombia todo bien,?
Con todo el respeto que pueda merecer la autora -una argentina que no parece conocer ni haber visitado Colombia jamás en su vida- escribe en el lenguaje tremebundo y parcializado a la izquierda que los colombianos llaman coloquialmente «mamerto».
No se trata de apoyar a un lado u otro porque es muy difícil. La mayor parte de las marchas han transcurrido con normalidad pero también han habido (y continúan) los excesos de parte y parte. La autora habla como si Colombia fuera Cuba, donde es ilegal marchar y hacerle reclamos al gobierno o que estuviera bajo algún tipo de dictadura de derechas cuando no es el caso; es constitucional, y bastante comunes hasta que el COVID apareció. Los izquierdistas y sus simpatizantes -con todo y camisetas del asesino Guevara- siguen ahí como si nada en sindicatos y universidades.
La reforma tributaria era ciertamente injusta y por tanto apropiado y legítimo que la gente saliera a las calles. Lo del estado de guerra con Venezuela, el pueblo como objetivo militar y la economía sostenida como si nada por el narcotráfico (en las narices de EUA, su gran aliado ni mas menos) es estúpidamente ridículo y sonaría mejor en boca de Randy Alonso o Humberto López.
No hay inocentes aquí: la policía y el ESMAD han reprimido y atacado injustamente manifestantes, y mucho me alegra que los filmen, pero también han recibido disparos, piedras, puñaladas y cócteles molotov cuando velaban las marchas. Están además los que tienen nulo interés por causa alguna y están dedicados totalmente a la destrucción y saqueo de negocios o robando a los transeúntes. El papel de Cuba no se ha definido aun pero acaban de despachar a su Embajador, y si gustan de pronósticos no sería difícil intuir por qué, a fin de cuentas Ecuador y Chile ya tuvieron experiencia de primera mano (un secreto a voces) de lo que pasa cuando la Seguridad del Estado mete sus pezuñas en otros países, ya sea directamente o utilizando a Venezuela como proxy.
Mi humilde opinión de este (delirante y superfluo) artículo, es que está mejor sazonado para publicaciones poco serias como Granma o leído en mamarrachos de TV como Telesur.
Solamente quiero decirles algo que se deja entreveer haca varios años. Si creen que el señor Petro es la solución al problema de Colombia, entonces esperemos que ustedes lo suban al poder y van a ver el resultado nefasto para todos los Colombianos, ingenuos, no tienen memoria de todo lo que ha pasado , los crìmenes, los secuestros, los niños que se llevan para ser utilizados en la guerrilla y ponerlos como escudos, para poder hacer de las suyas? es decisión de ustedes hacerlo, pobre futuro nos espera, sobre todo a los jôvenes que creen que un exguerrillero puede mejorarles su calidad de vida y ser unmejor gobierno, lo van alamentar, unos pocos años y verân el nefast resultado.
[…] week with journalist friends, national and foreign, to try to explain to them why at this moment in Colombia it is important, I would even say crucial, not to collaborate with the narrative of “vandalism” […]
[…] que no se relacionara el paramilitarismo con el gobierno instaurado desde el 2002 en Colombia. De todas maneras, el mensaje escrito por grafiterxs se planteó abierto; utilizaba a su favor la […]
[…] una franquicia hollywoodense de moderada popularidad que se inició en 2013: La purga. Los actuales eventos de Colombia parecen inspirados en ella (incluso más tarde vi algún video en que se hacía la comparación). […]