Una noche, varias vidas atrás, vi en el Barbican de Londres una áspera versión de El Lago de los Cisnes creada por la rocosa imaginación del coreógrafo sueco Mats Ek. No podría ahora juzgar los méritos de aquella pieza, pero recuerdo que era fea, cínica, insolente. Era la primera vez que yo iba al Barbican, uno de los grandes salones de la alta cultura en Europa, una ciudadela de artistas levantada en el territorio bárbaro de la City, el distrito financiero de Londres. El público del Barbican es más puro y dedicado que el de los teatros del West End, hay entre los espectadores menos turistas, y tampoco hay tantos de esos rústicos que solo se animan a ver obras muy celebradas en los periódicos populares, o protagonizadas por actores de cine o televisión. En el Barbican el público no es tan atildado como en Covent Garden o en el Coliseum, pero es más afinado y curioso, más heterodoxo en sus gustos y su afecto, casi académico en sus apreciaciones, más Mats Ek que Petipa. Entre ellos, aquella noche remota, yo estaba contundentemente solo.
Había llegado a Londres poco antes. No tenía dinero, ni amigos, ni un plan. Daba vueltas por la ciudad, iba a los museos, al British Museum, a la National Gallery, que son, como se sabe, escandalosamente, gratis. Cuando me echaban del British Museum, a las seis de la tarde, no sabía qué hacer, a dónde ir, con cinco o diez libras en la cartera, si no al cuarto que había rentado con el modesto y a la vez generosísimo estipendio del British Council en la casa de una buena mujer de Wembley, Mrs Sullivan. Compré la entrada del Barbican al precio muy reducido para los estudiantes, y aún así, sintiéndome irresponsable, y un impostor, un mendigo pretendiendo ser Craso, un hambriento que usa sus últimos peniques para comprar no una botella de leche sino The Times, y se sienta a leerlo en un banco de St James’s Park con la misma obesa dignidad de Lord Ashcroft y Lord Kirkham. Yo sentía que era un intruso, una inesperada anomalía, o peor, algo aún más bajo, un extranjero, entre los espectadores del Barbican, joviales pelotones de amigos, apretadísimas parejas, damas y caballeros que tomaban sus asientos con la blanca serenidad de quienes han visto a cada nuevo artista a lo largo de un siglo, de Fokine a Akram Khan, de los Ballets Russes a los BalletBoyz. Hundido en mi asiento, era como si estuviera en una jaula, esa en la que está encerrado cada hombre que está definitivamente solo.
Oscuridad. Música.
Júbilo.
He estado ayer, muchas vidas después, en la tumba de Tchaikovsky en San Petersburgo. La noche antes he visto en el Mariinsky El Lago de los Cisnes, el de Petipa, por supuesto. No he ido solo, pero si no hubiera tenido compañía, no me habría sentido extranjero, inadecuado, entre el público del Mariinsky como aquella vez entre los espectadores del Barbican. Contrario a lo que creen los que nunca se han atrevido a entrar en ellas, las grandes casas de ópera y ballet de Europa son habitadas no por aristócratas y oligarcas sino por las clases medias, por arrogantes connoisseurs en jeans y mangas de camisa, por panales de muchachas que vienen directamente de sus oficinas, por los turistas que llegan con mochilas en la espalda, y por estudiantes que compran los más recónditos asientos de la galería o ven la función de pie. La ópera y el ballet son abrumadoramente más democráticos y populares que la danza contemporánea, que requiere a menudo más paciencia y agudeza de las que posee el espectador basto y sentimental. En Londres, un novicio, o un extranjero, podría sentirse más a gusto en Covent Garden que en The Place, un teatrico tan humilde y barato como original y generoso en la selección de su programa. Yo no soy ya un novicio, desgraciadamente, no volveré jamás a sentir la furiosa felicidad del espectador que entra al
auditorio de uno de los grandes teatros del mundo, o al menos al más ilustre de su ciudad, después de haberlo deseado fervientemente durante muchos años en que solo pudo verlos en televisión. Tampoco soy un extranjero en ningún teatro del mundo donde bailen El Lago de los Cisnes.
Es eso lo que descubrí en aquella función del Barbican, que yo no estaba fuera de lugar, sino que tenía tanto derecho a estar allí como lo tengo a estar en la casa de mi madre. Cuando se hizo oscuridad en la sala, y la música de Tchaikovsky, esa vasta noche estrellada, cayó sobre los espectadores, quise creer que estaba en La Habana, en el Gran Teatro, diez años antes, o cinco, o solo unas pocas semanas, que mi madre había planchado mi camisa, tan amorosamente, y me había despedido pidiéndome que no volviera muy tarde, y que yo había subido, casi corriendo, por Virtudes y luego Galiano y luego San Rafael, saltando entre los charcos y los huecos y la mierda, y había llegado al Gran Teatro con tiempo de sobra para encontrar a mis amigos entre el público aglomerado junto a la puerta, espectadores famélicos y devotos, cotorreando maliciosamente sobre Alicia Alonso y su cancerbero Pedro Simón, y sobre quién se estaba templando a quién, en el Ballet Nacional, en la universidad o en cualquier otra cama, escalera o matorral de Cuba, y sobre quién se había largado de aquel pandemonium a Madrid o México y no iba a regresar, y habíamos tomado nuestros asientos, los más afortunados en el palco de la prensa junto a Ada Oramas y Toni Piñera, los menos, en el heroico gallinero, y se habían apagado las luces y la orquesta del Gran Teatro había atacado la obertura de El Lago con la chirriante destreza de una banda militar, y el telón se había abierto, y había aparecido Lienz Chang, o quizás Osmay Molina, o Victor Gilí o Rolando Sarabia, y luego, casi una hora después, con una ovación que incluso Pavlova, Markova y Fonteyn hubieran juzgado adecuada para ellas mismas, Rosario Suárez, o Lorena Feijoó, o su hermana, o Alihaydée Carreño. En ese momento, cuando Charín o las Feijóo bailaban El Lago en el ruinoso Gran Teatro, con tutús que podían haber sido usados por Pavlova en el Mariinsky, con decorados que hubieran cubierto de infamia a una pequeña compañía transhumante, en un escenario tan liso como la Carretera Central, con el barullo de la calle, los camellos, el bulevar de San Rafael, el Cabaret Nacional, las putas, los pingueros y los turistas del Hotel Inglaterra colándose entre las notas de Tchaikovsky, reventándolas, Cuba esa ilusión de mi juventud, era lo mejor que podía ser, y yo, casi, también. En el Barbican, yo me sentí de repente tan a gusto como si fuera Isabel II.
Fuera del teatro, volví a ser extranjero, de ese tipo tan particular de ser extranjero, cubano. No es algo que tenga remedio, ni que yo haya querido jamás remediar, ser cubano. No estoy orgulloso de ello, como no lo estaría de ser norteamericano o alemán o sueco, las pocas grandes cosas que han hecho los cubanos, Las Guásimas, los Versos Sencillos, Paradiso, la alfabetización, no las hice yo. Haber nacido cubano no me hace en nada mejor, como prueba la sorprendente cantidad de rufianes que hay en Cuba, y tampoco me hace inferior a ningún hombre o mujer de un país más antiguo, rico o sensato. Aunque viva mil años en Londres, no me volveré inglés, y no me volvería español en Madrid, o italiano en Roma. Otros pueden intentar esa transmutación, buena suerte. Yo no.
Pero en La Habana, casi sin notarlo, hace tantos años que no podría recordar exactamente cuándo, comencé a ser otra cosa, adquirí una segunda nacionalidad, esta no por accidente, sino por libre elección, algo que hice muy infrecuentemente hasta que llegué a Londres.
El jueves 23 de junio, poco después de las nueve de la mañana, en el colegio electoral situado en una esquina de Wendell Park, en Hammersmith, voté, fervorosamente, a favor de que el Reino Unido continuara formando parte de la Unión Europea.
Perdí.

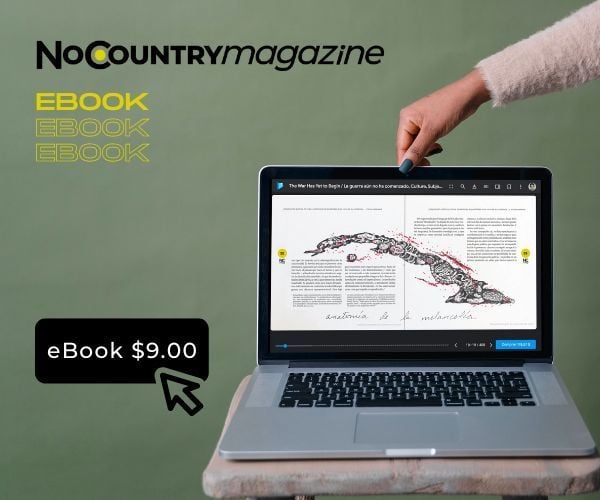


«Aunque viva mil años en Londres, no me volveré inglés, y no me volvería español en Madrid, o italiano en Roma. Otros pueden intentar esa transmutación, buena suerte. Yo no» Yo igual. Gracias
[…] que plantea esta serie fotográfica sobre el ballet: aquí se muestra lo invisible. El incompleto reverso de las tramas de Giselle, Coppelia, El lago de los cisnes… Parte del extraño mecanismo que el […]
[…] El Ballet Nacional y la obra de Alicia Alonso significa la tradición central de la cultura europea tomando formas perfectas en la plenitud cubana. Eso estaba en peligro si Alicia Alonso no hubiera […]
[…] El Ballet Nacional y la obra de Alicia Alonso significa la tradición central de la cultura europea tomando formas perfectas en la plenitud cubana. Eso estaba en peligro si Alicia Alonso no hubiera […]